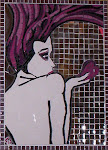La ley del deseo

Es totalmente posible amar a un monstruo, la tradición está llena de ejemplos al respecto, pero desearlo es otra historia. En La Bella y la Bestia, el cuento de hadas cuya versión publicada a mediados del siglo XVIII se convirtió en el relato paradigmático de enamoramiento entre una chica y una criatura de rasgos monstruosos –es decir, no solo fea o de apariencia animal sino también salvaje, incivilizada, potencialmente peligrosa y violenta–, el amor surge mientras él es peludo y animal pero solo se consuma después de que, roto el hechizo, se convierta en un hombre bello. Mala suerte: no debe haber momento más decepcionante en la historia de los cuentos de hadas y sus infinitas versiones que aquel en que la bestia pasa a ser un príncipe carilindo y bombachudo. Porque todo el peligro, toda la novedad e incertidumbre latentes en ese deseo transgresor se convertían en ese momento en la repetición de lo igual, la pareja de pares. El cine lo retrató una y otra vez, convirtiendo a esa especie de lobo de la película de Jean Cocteau (1946) en un rubio de gorguera, o al enorme y sedoso animal de la versión de Disney (1991) en un joven de aspecto inofensivo. Si alguien tuvo la fantasía de que existiera algo parecido al sexo entre Bella y su oscuro pretendiente -una fantasía que el cine y la literatura construyeron mil veces, para encauzarla luego en la normalidad del matrimonio entre humanos- hubo que dejarlo librado a la imaginación.
Claro que la fantasía tiene una vida independiente de la consumación; basta con ver, para comprobarlo, el punteo de encuentros y desencuentros entre otra criatura como King Kong y su serie de rubias a lo largo de las décadas. Si hay una relación sexual imposible es la de King Kong con la chica que le cabe en la palma de la mano, y sin embargo el deseo se impuso a primera vista. En la película de 1933, que sentó las bases para lo que serían las relaciones entre monstruos y mujeres no solo en las versiones posteriores sino también en las incontables películas de monstruos que perseguían chicas, Kong se acercaba a Ann Darrow (Fay Wray) por primera vez en un momento fetichista: ella, a punto de ser sacrificada por los nativos de la isla, tenía las manos atadas a dos postes, como si se tratara de los barrotes de una cama, mientras se retorcía y gritaba del susto. El destello posible de una violación, como una de las grandes fantasías del cine plasmada en la figura del salvaje o el no-humano que rapta a una mujer con gesto hambriento o lujurioso, aparecía en ese instante para desvanecerse, porque aunque Ann Darrow tuviera las piernas desnudas y el hombro a la vista, siempre con el vestido desgarrado, King Kong probaba su humanidad latente e incomprendida en el hecho de cuidarla, de caer rendido ante su delicadeza.
Eso no quiere decir que el erotismo haya estado ausente, sino todo lo contrario: el sexo adoptó formas nuevas, se transformó en roces con la punta de un dedo gigante y peludo o en un soplo que hizo estremecer de placer a una nueva chica, Dwan, interpretada por Jessica Lange en la remake de King Kong de 1976. Si la relación erótica entre la chica y el monstruo se puede dividir desde la primera versión de King Kong en adelante en monstruos que persiguen chicas para violarlas o monstruos y chicas que se atraen de maneras trágicas, Kong siempre fue el paradigma, como la bestia transformada en príncipe del cuento de hadas, de la criatura rendida ante el encanto de lo femenino en su máxima expresión estereotipada: la chica rubia con curvas de pin-up. En los años siguientes el hombre lobo, Frankenstein, Drácula, todos tendrían su momento de gloria que incluía la posibilidad de hincar los dientes en un cuerpo de mujer e incluso enamorarse.
Por Marina Yuszczuk
Fuente: Página/12