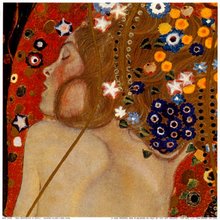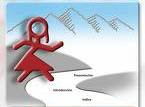Nuria Labari: La revolución de los vínculos es el reto del feminismo en el siglo XXI
La escritora y periodista Nuria Labari regresa a las librerías con su ensayo La amiga que me dejó, para vertebrar desde la herida y el duelo una radiografía emocional y política sobre la ruptura de los vínculos amistosos, que desafía las jerarquías tradicionales del afecto y reivindica la amistad entre mujeres como "el espacio más subversivo y transformador de este siglo".
El libro, que surge tras la gran acogida de una columna homónima publicada por la autora en 2023 en el diario El País, no es una ficción ni una autoficción al uso, sino un intento de poner palabras a un dolor que socialmente carece de rito y validación.
En una entrevista a Efeminista, Labari explica cómo "la necesidad de reflexionar sobre este abandono" la llevó a transitar un camino personal para "entender qué sucede con las amigas, por qué ese vínculo duele tanto y quiénes son las mujeres respecto a nuestras amistades".
Para la autora, este ensayo supone un ejercicio de transparencia radical donde lo personal trasciende a lo político. Labari sostiene que, "aunque el materialismo histórico marcó las luchas del pasado, el feminismo del siglo XXI tiene ante sí una nueva frontera: la revolución de los vínculos", una oportunidad para "redefinir cómo nos relacionamos y romper con las dinámicas de poder que hemos naturalizado incluso dentro del propio movimiento".

Entrevista de Efeminista con la escritora Nuria Labari .- EFE/J.J. Guillén
Pensar desde la herida
Pregunta (P): El libro nace de una experiencia personal muy concreta, un abandono por parte de una amiga ¿Cómo se transita de ese dolor a la construcción de un ensayo literario?
Respuesta (R): Es un libro que nace claramente de que me dejan, de un abandono, y nace también de la vergüenza de ese abandono. Una amiga muy importante, no quiere ser mi amiga más, no quiere verme más, no quiere hablarme más, y la verdad es que yo lo vivo como el primer capítulo, que se llama Lo imposible.
De ese imposible empieza una búsqueda, un intento quizás de leer otras cosas, de colocar esto en algún sitio, y ahí empiezo a ver que casi todo son elogios de la amistad. Primero, no tengo palabras para este duelo, para este dolor, y después si las tuviera, no serían palabras que nacen de la parte más racional, o sea, me estoy muriendo, es lo que a mí me pasaba, quiero gritar, quiero llorar por la calle, quiero cantar canciones, ¿dónde están?, ¿qué se canta?, ¿con quién hablo de esto?
Entonces, el origen es la herida, y en algún momento me pareció que podíamos intentar, o que yo quería intentar pensar desde esa sangre, desde ese fango, desde ese cuerpo, desde esa experiencia atravesada, no de la amistad como un lugar abstracto, sino poner esa tripa, ese corazón que tenía aplastado, esos sesos, para hablar de lo abstracto, pero con todo lo que era un poco más víscera.
P: Al ser una historia real, existe el riesgo de exponer a la otra persona. ¿Cómo gestionaste ese equilibrio entre la verdad literaria y el respeto a la intimidad de tu amiga?
R: Fue fatal, este libro es muy chiquitín, pero literariamente ha sido muy complicado. Primero, porque tiene ese "fantasma" todo el tiempo, y no es un personaje de ficción ni de autoficción, esa es una tercera persona, que no soy yo, no puedo hacer con ella lo que quiera, no quiero exponerla, pero sí tengo que mostrarla.
Al principio, además, ya cuando empiezo a escribir, no estoy pensando solo en ella, ni siquiera estoy pensando en ella, realmente quiero saber qué es lo que pasa con las amigas, por qué ese vínculo me está doliendo tanto, dónde está respecto de mi identidad, quién soy yo, igual que sé quién soy yo respecto de mi vocación, o de mi maternidad, o de mi amor romántico, quién soy yo respecto de mis amigas, quién soy para ellas, todo eso es genuino, y excede a la amiga que me dejó. Pero sí es verdad que transita con ese fantasma.
No podía poner los mensajes exactos precisamente para no exponer la intimidad de otra persona y los modifiqué, y todo el tiempo el eco del fantasma decía "no, esto es lo que tú dices que ha pasado". Aquí hay un relato silenciado y hay una violencia enorme, era lo que yo sentía.
Creo que algunas de las razones por las que el duelo amistoso no se ha escrito es quizás por ser respetuosas, quizás por sororidad también: "Mi amiga, aunque sea la que me deja, está todo bien entre nosotras, ya si eso nos encontraremos".
Con todo eso hubo que lidiar para mostrar y no exponer, para no dañar, para que fuera un elogio de nuestra amistad, para que no fuera un libro (que no lo es) de despecho, sino realmente creo que es un libro de pensamiento, pero un pensamiento que implica la carne, que implica la herida, que implica la otra, que implica reconocer el fantasma de la otra, que implica guardarle su espacio, no taparlo, saber que está, tratar con él, y bueno, creo que eso es poco habitual, y creo que es feminista además, ya que estamos aquí.
La revolución de los vínculos
P: Mencionas que la amistad ha sido históricamente considerada un afecto menor dentro de la hegemonía patriarcal. ¿Crees que situar el duelo por una amiga en el centro es un acto subversivo?
R: Yo, por un lado, creo que este siglo, la revolución que nos toca va a ser la de los vínculos, estoy segura. Digamos que el materialismo histórico llegó hasta donde pudo y fracasó en muchos lugares, ahí estamos viendo que el capitalismo ni se inmuta, pero creo que la revolución de los vínculos puede ser realmente transformadora.
Al principio pensé que este libro no se iba a publicar, porque le dije a mi editor que iba a hacer un relato de la amistad, luego de las amigas. Me dijo: "Pero hombre, tampoco hay que ponerle género a la amistad". Y ya luego solo de una. Entonces pensé que mi dolor no es un ensayo, no es una categoría de pensamiento que una mujer esté desgarrada, rota, porque la ha dejado una amiga.
Y después, hacia el final del libro me di cuenta, no solo es una categoría de pensamiento, sino que es una revolución y un acto subversivo que yo llore a mi amiga, porque lo que estoy diciendo es que ese es el centro de mi vida, que a lo mejor no es mi trabajo, que no es mi pareja, que no son mis hijas, ni los perros a los que saco. Incluso teniendo todo eso, incluso teniendo el fango de ser una mujer heterosexual que produce y reproduce el sistema, pues hago este quiebro y digo que el centro de mi dolor es que mi amiga me deje.
Y eso significa bastantes cosas. O da para pensar, o da para coger hilos, o da para ponernos en otro lugar. Yo he hecho esto públicamente, mis hijas, por ejemplo, han visto a su madre rota de dolor por su amiga, publicar libros por la amiga que le dejó. Podrían ser, yo qué sé, Shakira, y están viendo otro modelo, e incluso otros muchos lugares donde dolerse. Elige tu propia aventura, tus vínculos, tu propia jerarquía amorosa.
"Es muy importante que el feminismo no nos haga trampas con las amigas"
P: ¿Qué papel juega el feminismo en esta reconfiguración de la amistad?
Igual que creo que la revolución va a estar en el vínculo, es muy importante que el feminismo no nos haga trampas con las amigas. La primera crisis del feminismo ha sido que unas mujeres han dicho que ciertas amigas no pueden entrar en el club. Ha sido una gestión del vínculo. Tú no puedes estar aquí, tú puedes existir, pero no ser de las amigas.
Y esto junto con la militancia y la sororidad hacía incluso más fuerte esa frontera. Mujeres trans, no, allá del muro, y del muro para adentro todo sororidad. Entonces, pensar el vínculo nos permite decir no queremos poner muros a la amistad, o la amistad se hace de esta otra manera, o quizás no se construye con barreras, o no son lealtades violentas.
Piensa que la amistad se ha construido como una lealtad violenta. Y eso lo vamos heredando y lo vamos incorporando al cuerpo hasta que de pronto dentro del feminismo, por ejemplo, hay amistades que son lealtades violentas. Lo de mataría por ti, la guerra de los hombres, que hemos heredado como honor y de todos para uno, uno para todos.
Entonces, también en esta manera de llorar hay un rendirse, decir en alto, no quiero que mi amistad con las otras sea una lealtad violenta. No lo quiero nunca más. Yo pensaba que sí.
Yo pensé que le debía a mi amiga una lealtad violenta, que haría lo que fuera por ella y que ella iba a estar siempre para mí. Pero creo que no, creo que toca pensar el vínculo porque va a ser muy importante, porque nos va a definir como personas y como sociedad y porque tenemos muy, muy, muy metido en la cabeza, en el cuerpo y en el corazón que la amistad es una forma de lealtad violenta. Fíjate en la política.
Fíjate cuántas amigas tienes tú del partido más lejos que está de tu corazón. Imposible, porque ahí entras a lealtad violenta. Porque las amigas tienen que ser también una barrera de protección, de contención. Quizás hay que bajar diques, pensar el vínculo y pensarlo desde otro lugar. Debería ser una forma de aproximación.
De la lealtad violenta al cuidado
P: En el libro hablas de cómo hemos heredado un concepto masculino de amistad basado en la violencia y la incondicionalidad bélica. ¿Cómo nos afecta eso a las mujeres?
R: Esta historia me encanta muchísimo porque efectivamente, cuando estoy tan triste con esto, voy llorándole a las amigas. Tampoco encuentro muchas amigas que me acojan de las que me quedan, porque esto es importante decirlo. No sabemos consolar a las amigas del duelo de la otra: "¿Estás tomándote un café conmigo o estás llorando por ella?".
La cosa es que una amiga me dijo: 'Tienes toda mi amistad, además, que sepas que si algún día me llamas y me dices que hay un cadáver en tu casa, yo iría contigo, lo eliminaríamos y no haría preguntas'.
Y yo, claro, fue un bajón, porque le dije "pues yo no te quiero de amiga, yo no voy a matar a nadie ni porque voy a tener un cadáver en mi casa ni porque tú piensas que la amistad es que yo te llamo con un cadáver y tú vienes... ¿Qué?". Se quedó como 'nada te viene bien, chica'. Y pensé, ¿por qué me ha dicho esto? O sea, ¿qué le han enseñado a mi amiga de pequeña para pensar que una forma de querer es que vendría a mi casa a retirar un cadáver?
Entonces empecé a bucear y vi que la primera forma de amistad violenta la heredamos de hombres homosexuales en el batallón de Tebas, en el que se dan cuenta que ningún ejército va a ser más fiero que ese donde van los amantes, porque van a ser capaces de defenderse mucho más y mucho más ferozmente hasta la muerte.
Me encanta que esa lealtad o esa virilidad o esa violencia sea homosexual de partida, o sea, que no hay nada más viril en lo masculino que este origen homoerótico de la amistad y casi de la guerra. Después lo hemos ido heredando, hasta ese Todos para uno, uno para todos y esas historias de la mili y en la que tienen sobre todo que ir a morir durante miles de años, y aún ahora estamos viendo hombres que mueren por otros hombres, donde poco se habla de los cuidados. Patricia Simón tiene unos textos preciosos sobre los cuidados de hombres con hombres en la guerra de Ucrania, cómo se cantan nanas, cómo se cuidan los pies, todo esto estaba sin escribir.
En todo caso, heredamos esta idea de lealtad y de lealtad a muerte, y cuanto más, más amigas, así está la prueba definitiva, que es la de recoger el cadáver o la de matar por cuidar el honor de la otra. ¿Dónde están las relaciones de lo que yo he conocido, ese otro cuidado, esos lazos débiles que no ahogan? Hay, creo, mucho que pensar ahí, porque donde no pensamos vamos recogiendo imágenes mentales, algunas muy antiguas y no sabemos qué llevamos dentro.
Las mujeres hemos sido guardianas de los vínculos a través de los siglos, hemos estado cuidando vínculos familiares, de la memoria de nuestras madres, y hemos sido transmisoras de memoria. No nos hemos puesto quizás a hacer pensamiento ordenado y transformador del mundo, no hemos pensado que eso era tan fuerte. Como el motor de la historia es la lucha de clases, nos parecía que eso es lo que mueve el mundo, que aquí estamos con nuestros vínculos dándole calorcito, cuando a lo mejor es ese calor o es esa determinación de cómo queremos querernos lo que de verdad puede ser transformador.
Realmente creo que es lo más transformador que tenemos, amarnos y diría las unas a las otras más allá del lugar romántico. Lo menos transformador que he hecho yo socialmente es enamorarme y reproducirme con un hombre, porque eso es una reproducción de justo lo que quieres destruir, es como una especie de trampa feminista. Es muy difícil ser la reproductora literal del sistema y ser la que lo está cambiando a la vez, pero con las amigas sí, con quienes somos entre nosotras creo que tenemos esa oportunidad y que la conciencia de esa oportunidad es bastante la caña.
P: Señalas también que las relaciones lésbicas que han estado en la periferia del sistema ofrecen pistas sobre otras formas de relacionarse.
R: Totalmente, porque ahí nace una ventaja, digamos, que es ya que el sistema te rechace, desde luego no eres reproductora del sistema, eres retadora del sistema, es tu lugar. La periferia es un buen lugar por eso, es verdad que luego hay otras dinámicas y otras tensiones como querer los derechos del centro o mantener la periferia y hay otras complejidades.
Creo que es una pelea de todas y un cambio de todas, pero sí creo que el activismo lesbiano y la manera de relacionarse con las otras es una inspiración o debería serlo, para mí lo es y creo que lo heterosexual tiene mucho que pensarse, muchísimo que desmontarse, que no está ni en primero de derribo. Por eso la amistad es una carretera que cruza el sistema por la mitad, que lo rompe, que lo parte.
El poder político del vínculo
P: Resulta llamativo que el feminismo se haya convertido actualmente en el blanco principal de los ataques de los gobiernos y discursos reaccionarios. ¿Qué opinas?
R: Eso es bueno, eso es buenísimo, porque eso significa que comparten la tesis, saben que no hay nada en este momento más transformador que el feminismo, que la revolución del vínculo. Llamamos feminismo a una cosa como muy grande (igual que amiga) y al feminismo le pasa un poco igual.
Al final el feminismo es una cosa que es buena para todas, es muy buena para todos en masculino y claramente es el movimiento con mayor poder transformador y político del siglo que estamos viviendo. Del materialismo, del marxismo el siglo XX, esto se ha movido a una revolución de los vínculos, donde cómo nos comportemos las mujeres tiene unas consecuencias.
Esto es de cajón, imagínate que dejamos de parir, si nosotras paramos se para el mundo es literal. Pero no solo para aquel 8M que recordamos, sino para cualquier día o momento de nuestra vida, a veces yo digo "si nos paramos a pensar arranca el mundo" y si yo me paro a llorar a mi amiga también estoy diciendo muchas cosas alrededor. Incluso se las estoy diciendo a mi madre también.
Me asombra muchísimo lo que pasa con la presentación de este libro. La primera vez me hizo sentir un poco como si estuviera en Alcohólicos Anónimos. Luego cada vez menos, porque se levanta más gente a hablar. El primer día se me acercó una mujer de unos 70 años y me dijo: 'Yo no te había leído nada, ni sé si me va a interesar este libro, pero me lo llevo para mis hijos porque quiero que me dejen llorar en paz a mi amiga que me ha dejado".
A veces pensamos "esto que me pasa no es importante, esto que voy a decir no cambia nada". Creo que justo ahí es donde está el poder de transformar.
Un mapa de voces compartidas
P: Para construir este relato te apoyas en referentes muy diversos, desde Platón hasta Judith Butler o Carmen Martín Gaite. ¿Cómo fue ese proceso de documentación emocional?
R: Fui buceando, a Juan Benet llego en realidad por Carmen Martín Gaite que le escribe una carta demoledora. Se van colando por ahí relatos que acompañan en paralelo y acabo en Platón, con su Lisis, porque creo que es el mejor texto que se ha escrito nunca sobre la amistad. Al final todo lo que pensamos es como ya lo pensaron antes los griegos, lo recomiendo porque, además debe ser muy buen texto, es muy finito. En la amistad al final tiene tanto peso el silencio que yo ya dudo de un texto de la amistad muy enciclopédico porque hay mucho que rellenar en ese sentido por el lector.
Y bueno realmente es un viaje donde es verdad que acaban Judith Butler, pero no es un viaje premeditado por eso son, creo, tan dispares las citas. Hay varias novelistas, aparece Deborah Levy... yo me sentía como una escaladora. Quería que fuese así, ese camino casi reptiliano donde a veces creo que el mapa de anclajes, de los ensayos está demasiado prefabricado.
Realmente no sabía bien dónde iba y creo que eso es lo bonito del libro, que es ahí como yo misma voy saltando de un apoyo a otro, de una referencia a otra, no quería pensar sola (tampoco podía) y quería retar que el pensamiento nazca de la herida. Parece que es una forma de hablar solas, y esto no es así: llega mucha gente, llegan muchas voces y puede ser igualmente canónico, literario o ambicioso, a pesar de que el cuerpo esté también hablando.
Por Carmen Sigüenza - Gema Mañogil |
Fuente: Efeminista