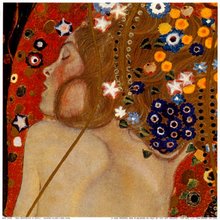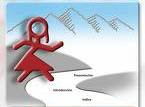Feminismo de clase y lucha por la hegemonía cultural

Cristina Lavilla
Muchos espacios feministas suelen incorporar códigos simbólicos y culturales burgueses que deslegitiman a los de la clase obrera. Aparte de las condiciones materiales, es necesario abordar la hegemonía cultural que estructura esta exclusión.
A principios del siglo XX, Clara Zetkin expuso la exclusión del eje de clase dentro del feminismo, señalando que el feminismo burgués no representaba los intereses de las mujeres de clase trabajadora. Su crítica partía de la premisa de que la lucha feminista no podía desvincularse de la lucha de clases, puesto que muchas feministas de la burguesía buscaban mejoras para las mujeres de su clase sin cuestionar la explotación capitalista que sostenía las desigualdades. Para Zetkin, la emancipación de las mujeres sólo podía alcanzarse mediante el fin del capitalismo, porque la doble explotación de las obreras –como trabajadoras y como mujeres– no se resolvería simplemente con más derechos legales o políticos, sino con un profundo cambio estructural.
Por otro lado, Antonio Gramsci desarrolló el concepto de hegemonía para explicar cómo las clases dominantes no ejercen el poder sólo por medio de la coerción, sino también del consentimiento activo, que se impone gracias a violencias simbólicas y estructurales que se construyen mediante la cultura, las instituciones educativas, los medios de comunicación y otros mecanismos que hacen que las ideas y los mecanismos que hacen que las ideas y las ideas universales, mientras que los gustos y formas de hacer de la clase obrera se consideran vulgares e incluso violentos.
Así, la hegemonía no es sólo un fenómeno político o económico, sino también simbólico y cultural, que determina lo que se considera legítimo y quién tiene derecho a ser escuchado en los espacios de poder. Esta teoría permite entender por qué, incluso en movimientos sociales y espacios de izquierdas, pueden reproducirse estructuras de dominación si no se cuestionan los códigos culturales que establecen qué voces tienen autoridad y visibilidad, y cuáles son excluidas o deslegitimadas.
Los movimientos de lucha de clases premodernos estaban llenos de estos códigos obreros: lenguaje concreto, solidaridad colectiva, acción inmediata y directa. Sin embargo, con el tiempo, la clase profesional dirigente ha ido apropiándose de estos espacios con una reproducción cultural burguesa, haciendo que muchas de las formas de expresión y lucha propias de la clase trabajadora queden excluidas, rechazadas o deslegitimadas.
Para comprender esta dinámica, es necesario poner el foco en cómo se reproduce la superestructura de Marx, entendida como el conjunto de instituciones, ideologías y formas culturales que se desarrollan sobre la base económica y que permiten la reproducción del sistema capitalista y sus relaciones.
Dentro de los mismos espacios de lucha, opera una colonización cultural que reproduce las lógicas de superioridad moral burguesa
En este punto es importante, no sólo analizar quién tiene el control de los medios de producción, sino también quien crea y reproduce códigos culturales, comunicativos y simbólicos de la burguesía. Aquí juega un papel central la nueva clase que se construye en el capitalismo tardío, la clase profesional dirigente (como la llaman Barbara Ehrenreich y John Ehrenreich), que se encarga de reproducir estos códigos y ejercer una influencia determinante en las instituciones, la cultura y los movimientos sociales.
Esta clase no tiene grandes capitales ni control directo de los medios de producción, pero sí gestiona instituciones, medios de comunicación, ONG, hospitales, universidades y gran parte de los movimientos sociales. Y al hacerlo, no sólo reproduce el sistema económico, sino también los citados códigos simbólicos y culturales.
Las personas que socializan en entornos culturales marcados por códigos burgueses adquieren un habitus que estructura su manera de percibir el mundo y de comportarse en él, siguiendo las lógicas de distinción y legitimidad cultural que describe Pierre Bourdieu . las prácticas, los gustos y las expectativas de forma inconsciente. Así, quien ha sido socializado en ambientes donde predomina el capital cultural hegemónico interioriza estos esquemas y tiende a reproducirlos.
Del mismo modo, mediante el uso de la violencia simbólica, se genera un contexto de rechazo y superioridad hacia todo lo que se considera "obrero". Este mecanismo de imposición ideológica tiene, entre otros objetivos, la reproducción social de las clases dominantes, haciendo que el acceso y la ocupación de los espacios de poder sean casi imposibles para aquellas personas que no dominan sus códigos.
Este proceso también genera autoodio de clase: para ser aceptadas en espacios de feminismo hegemónico, muchas mujeres y disidencias de clase trabajadora se ven obligadas a adoptar códigos burgueses, a menudo a costa de perder o invisibilizar a los propios. Esto se traduce en la necesidad de reproducir una performance burguesa: utilizar determinadas palabras, adaptar formas de hablar, de vestirse e incluso gestionar las emociones según unos códigos específicos. Quien no se adapta corre el riesgo de ser tildada de vulgar o inadecuada, perpetuando una exclusión sutil dentro de espacios que se proclaman inclusivos.
Los códigos simbólicos y culturales que rigen estos espacios políticos definen qué es aceptable y qué no, no desde la conciencia política, sino desde un moralismo burgués disfrazado de criterio cultural. Esta lógica supone imponerse por encima de los códigos de la clase obrera y decidir qué es válido, como si ciertas formas de cultura fueran sinónimo de ignorancia o enajenación. Así, dentro de los propios espacios de lucha, opera una colonización cultural que reproduce las lógicas de superioridad burguesa, excluyendo o deslegitimando las formas de expresión y existencia de las clases trabajadoras.
Hoy muchos movimientos sociales suelen ser visibilizados y ocupados por personas provenientes de espacios socializados y educadas dentro de la clase burguesa y dirigente. Esto no es una casualidad: tiene una lógica estructural muy similar al androcentrismo, donde el modelo universal de referencia es el hombre blanco, heterosexual y cisgénero, y todo lo que se aleja de él se percibe como desviado o inadecuado. En el caso de la clase social, ocurre lo mismo: los espacios de izquierdas y muchas luchas sociales han acabado universalizando la forma de hacer de las clases dirigentes y burguesas, asumiendo la misma como cultura hegemónica y correcta. Esto provoca que las personas de clase trabajadora, con otros códigos y formas de hacer, experimenten una forma de síndrome de la impostora muy similar a la que sienten muchas mujeres y personas de género disidente en espacios masculinizados y androcéntricos.
Este síndrome de la impostora, tal y como se conceptualiza desde el feminismo hegemónico, no afecta a todos igual. Si se es una mujer o una persona de género disidente, pero socializada en códigos burgueses, es más probable que se encaje en los espacios de poder. de los movimientos que se llaman transformadores.
Hay discursos feministas que hablan mucho de “clase” pero que a menudo lo hacen desde una posición de superioridad. Es este feminismo, que dice defender a las mujeres y géneros disidentes de clase trabajadora, pero que no se asegura de que estas mujeres y disidencias tengan espacio real para definir su propia lucha. Es este feminismo que teoriza sobre conciencia de clase, pero que después juzga las respuestas con códigos culturales propios de la clase obrera como demasiadas viscerales, demasiado poco elaboradas, demasiado violentas.
A su vez, a menudo se cae en la romantización de la clase obrera, convirtiéndola en un elemento folclórico o en un símbolo de resistencia, pero sin reconocer su complejidad y dificultades cotidianas. Se construye un relato desconectado de su realidad, secuestrado cultural y educativamente, que a menudo adopta un tono infantilizador y paternalista. Esto genera la imagen de un sujeto revolucionario de la lucha de clases que no refleja sus tensiones, contradicciones y problemáticas reales.
Debemos resignificar los códigos de la clase obrera y romper con la hegemonía cultural burguesa que domina gran parte del feminismo y de los movimientos de clase. Pero esto no puede convertirse en una apropiación de estos códigos por parte de personas socializadas en la burguesía y en la clase dirigente, que se autoproclaman de clase obrera sin haber sido nunca socializadas como tales. No se trata sólo de usar su lenguaje o símbolos, sino de garantizar espacios de liderazgo y visibilización para aquellas personas que han crecido y se han movido en estos códigos. Estamos de acuerdo en que no debemos dividir la lucha de la clase trabajadora, pero así como en el feminismo se pide que los hombres socializados como tales no sean quienes lideren la lucha feminista, en la lucha de clases también debemos exigir que sean las personas realmente socializadas en códigos obreros quienes ocupen los espacios de visibilidad y liderazgo.
Si el feminismo de clase quiere ser realmente transformador, debe cuestionar quien controla la hegemonía cultural, quien decide cómo se lucha y quien marca los límites de lo legítimo y de lo que no lo es Mientras el feminismo y gran parte de los movimientos sociales sigan construyéndose desde los códigos de la clase profesional dirigente y burguesa intelectual, de la clase obrera. Porque esta lucha de clase no es sólo una cuestión económica, sino también de quien tiene el poder de definir el discurso.
Por Gemma Tadeo López y Mari Villar
Fuente: Directa