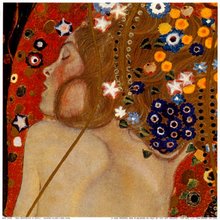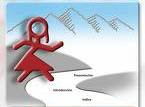Cómo incide la violencia laboral en la Salud Mental de las mujeres

El trabajo debería ser un espacio de desarrollo, autonomía y construcción de identidad. Sin embargo, para muchas mujeres se convierte en un escenario donde la violencia laboral —ya sea acoso, discriminación, hostigamiento o silenciamiento— se transforma en una amenaza constante que erosiona su bienestar.
La violencia laboral no solo impacta en las trayectorias profesionales: también deja huellas profundas en la salud mental. Estrés crónico, ansiedad, depresión, insomnio y sentimientos de desvalorización son algunos de los efectos señalados por especialistas. Cuando se suma la precarización, la desigual distribución de las tareas de cuidado y las brechas de género en posiciones de poder, el peso sobre las mujeres se multiplica.
En la Argentina, como en muchos países de la región, los debates en torno a la aplicación del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) han puesto en evidencia la necesidad de reconocer y sancionar la violencia y el acoso en el mundo laboral. Pero aún persiste una brecha entre la letra de las normativas y su aplicación efectiva.
La legislación argentina también reconoce esta problemática. La Ley 26.485, en su artículo 6 (Modalidades), inciso c, define: “Violencia laboral (…) es aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo públicos o privados y que obstaculiza su acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo, exigiendo requisitos sobre estado civil, maternidad, edad, apariencia física o la realización de test de embarazo. Constituye también violencia contra las mujeres en el ámbito laboral quebrantar el derecho de igual remuneración por igual tarea o función. Asimismo, incluye el hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre una determinada trabajadora con el fin de lograr su exclusión laboral”.
Abordar cómo incide la violencia laboral en la salud mental de las mujeres implica pensar en políticas públicas, protocolos institucionales y también en un cambio cultural necesario para que los ámbitos de trabajo sean verdaderamente libres de violencia. Porque la salud mental es, también, un derecho laboral y un derecho de género.
Contextualización
La violencia laboral adopta múltiples formas: desde expresiones directas de hostigamiento o acoso hasta prácticas más sutiles como la exclusión, la invisibilización o la sobrecarga de tareas. En el caso de las mujeres, estas situaciones se entrelazan con desigualdades históricas que atraviesan el mundo del trabajo: brechas salariales, dificultades para acceder a cargos jerárquicos, subrepresentación en ciertos sectores y la persistente carga de los cuidados no remunerados.
El Convenio 190 de la OIT, ratificado por la Argentina en 2022, define la violencia y el acoso en el mundo del trabajo como «un conjunto de comportamientos inaceptables que pueden causar daño físico, psicológico, sexual o económico». Sin embargo, la implementación de medidas concretas todavía enfrenta resistencias en muchos ámbitos, donde persisten estructuras jerárquicas que naturalizan el maltrato o silencian las denuncias.
Impacto en la Salud Mental
Los efectos de la violencia laboral sobre la salud mental de las mujeres son múltiples y, a menudo, invisibles. El estrés crónico es una de las consecuencias más comunes: la exposición prolongada a situaciones hostiles activa respuestas de alerta que, con el tiempo, se transforman en agotamiento emocional y físico.
La psicología clínica señala que el acoso y la discriminación reiterada pueden derivar en cuadros de ansiedad, depresión, insomnio y disminución de la autoestima. Desde la psiquiatría, se advierte además que, en casos graves, puede ser necesario un abordaje integral que incluya psicoterapia y tratamiento farmacológico para prevenir un deterioro mayor.
Estos efectos no se dan en un vacío: se agravan en contextos donde las mujeres enfrentan menor estabilidad laboral, mayores dificultades para acceder a licencias por salud mental y escasos dispositivos de contención dentro de las instituciones.
Voces profesionales
Consultada sobre este flagelo, la licenciada en Psicología, Rocío Ramos remarca la importancia de reconocer que estas experiencias no son “problemas individuales”: es preciso analizarlas en clave de género. El ser mujer se convierte en un factor de riesgo en sí mismo para sufrir formas específicas de violencia laboral que se entrelazan con mandatos profundamente arraigados.
“No seas tan sensible” cuando se denuncian malos tratos; la hipersexualización incluso de los logros (“seguro se acostó con el jefe”); la maternidad como obstáculo profesional; la sobrecarga de tareas no reconocidas; la tan invisibilizada carga mental. Todas estas son expresiones que reflejan cómo el mundo laboral sigue reproduciendo desigualdades.
En nuestro país, según la primera Encuesta Nacional sobre Violencia Laboral impulsada por la Iniciativa Spotlight (2021), seis de cada diez personas que trabajan sufren situaciones de violencia, siendo las mujeres y personas no binarias las más afectadas. Cifras aún más alarmantes: casi nueve de cada diez personas (88%) reportaron haber recibido chistes, comentarios sexistas, machistas o discriminatorios que les generaron incomodidad, mientras que el 77% recibió comentarios inadecuados sobre el cuerpo o la vestimenta.
Estas violencias operan de manera sutil pero inclemente. La autoestima se erosiona día a día, la confianza en el propio criterio profesional se desvanece y la sintomatología empieza a aparecer.
Desde la perspectiva clínica, la violencia laboral genera una constelación sintomática compleja. Además de ansiedad, depresión, insomnio y disminución de la autoestima, aparecen síntomas físicos como cefaleas tensionales, contracturas cervicales, trastornos gastrointestinales y fatiga crónica. Se trata de “síntomas de conversión”: el psiquismo se expresa a través del soma, porque muchas veces es más fácil reconocer el padecimiento físico que asumirse víctima de violencia laboral. En casos severos o cronificados, pueden aparecer episodios de despersonalización durante situaciones laborales estresantes: mujeres que describen sentirse como si observaran la escena desde afuera.
Abordar la violencia laboral ejercida hacia las mujeres requiere intervenciones que trasciendan lo individual. Los espacios terapéuticos que contengan y ayuden a reparar el sufrimiento psíquico son necesarios, pero no suficientes. Se precisan políticas públicas que protejan efectivamente, protocolos institucionales que no revictimicen y, fundamentalmente, un cambio cultural profundo.
La salud mental de las mujeres no puede seguir siendo el costo oculto de organizaciones que enferman, victimizan y violentan a las identidades feminizadas.
La interseccionalidad del dolor
No podemos hablar de violencia laboral sin considerar cómo se multiplica cuando intersecta con otras opresiones. Mujeres racializadas, trans, con discapacidad, identidades feminizadas y trabajadoras de sectores populares enfrentan capas adicionales de vulnerabilidad. Sus testimonios suelen ser más cuestionados y sus síntomas, minimizados hasta volverse invisibles. Además, cuentan con recursos de afrontamiento mucho más limitados.
Por lo tanto, resulta fundamental que como profesionales de la salud mental incorporemos esta mirada interseccional en nuestras intervenciones. No alcanza con abordar los síntomas si no comprendemos el entramado de opresiones que los genera.
Cómo incide la violencia laboral
Desde la psiquiatría, en tanto, se subraya la necesidad de políticas preventivas: capacitaciones en perspectiva de género, protocolos claros de denuncia y acompañamiento, y equipos interdisciplinarios que puedan dar respuesta antes de que las consecuencias en la salud mental se tornen irreversibles.
La violencia laboral no solo limita el desarrollo profesional de las mujeres: también impacta en su derecho a vivir con salud y bienestar. Pensar en espacios de trabajo libres de violencia implica un cambio cultural profundo que trasciende los protocolos escritos.
La construcción de ámbitos laborales respetuosos e inclusivos es, al mismo tiempo, una deuda y una oportunidad: avanzar en esa dirección significa garantizar que las mujeres puedan desplegar su potencial sin que su salud mental quede atrapada en dinámicas de hostigamiento y desigualdad.
Link original: https://diariofemenino.com.ar/df/como-incide-la-violencia-laboral-en-la-salud-mental/
Por Lenny Cáceres
Periodista feminista abolicionista, directora/editora de Diario Digital Femenino. Titular de la web de Asesoramiento y Capacitación https://lennycaceres.com.ar/
Autora del libro La transversalidad del género: espacios y disputas.(Ed. Sudestada)
Fuente: Diario Digital Femenino: @diariodigitalfemenino_
Lenny Cáceres: @lennycaceres69