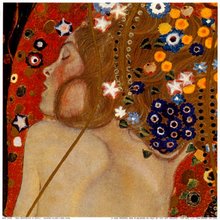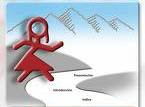La CEPAL expuso sobre derecho al cuidado en el Primer Seminario Interamericano de Derechos Humanos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
La Directora de la División de Asuntos de Género de la CEPAL, Ana Güezmes, integró el panel en el que se abordó el derecho al cuidado desde una perspectiva regional y de derechos humanos, en diálogo con los avances normativos y los compromisos adoptados por los Estados de América Latina y el Caribe.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) representada por Ana Güezmes García, Directora de la División de Asuntos de Género (DAG) de la Comisión, participó en el Seminario Interamericano de Derechos Humanos – I Edición: “Derechos Humanos y sus Desafíos. Diferentes Miradas”, organizado por el Tribunal Interamericano de Derechos Humanos (IDH), en su sede en San José, Costa Rica.
La jornada se inició con las palabras inaugurales del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, juez Rodrigo Mudrovitsch, quien destacó la importancia del diálogo interamericano para fortalecer la protección de los derechos humanos y responder a los desafíos estructurales que enfrenta la región.
En ese marco, Ana Güezmes, Directora de la División de Asuntos de Género de la CEPAL, participó en el primer panel del Seminario, titulado “El derecho al cuidado y sus desafíos para América Latina”, moderado por el juez Diego Moreno Rodríguez, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El panel contó además con la participación de la ministra Morgana de Almeida Richa, del Tribunal Superior del Trabajo de Brasil, de Gabriela Mata Marín, Coordinadora de Programas de ONU Mujeres en Costa Rica, y de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de los Estados Unidos Mexicanos, quienes abordaron el derecho al cuidado desde perspectivas jurídicas, institucionales y de política pública.
Durante su intervención, Ana Güezmes subrayó que el cuidado debe entenderse como una necesidad, un derecho humano, un bien público global y un trabajo clave para dinamizar la economía, en un contexto marcado por múltiples crisis entrelazadas que profundizan desigualdades históricas en América Latina y el Caribe. En ese sentido, advirtió que el aumento sostenido de las demandas de cuidado, asociado al envejecimiento poblacional, las transformaciones demográficas, las tendencias epidemiológicas y los efectos del cambio climático, supera la actual capacidad de personas, servicios e infraestructura disponibles para responder a dichas necesidades, documentada ampliamente por la CEPAL como crisis del cuidado
Asimismo, destacó que la propuesta de sociedad del cuidado que América Latina y el Caribe aporta al mundo es un nuevo paradigma para el desarrollo sostenible, la igualdad y la paz, que prioriza la sostenibilidad de la vida y el cuidado de las personas y del planeta, y que exige políticas y sistemas integrales de cuidado basados en la corresponsabilidad social y de género, las generación de empleo y el trabajo decente y el reconocimiento del trabajo remunerado y no remunerado que sostiene la vida y la economía.
Ana Güezmes enfatizó que el derecho al cuidado implica garantizar las tres dimensiones del cuidado: cuidar, ser cuidado y ejercer el autocuidado, y que su reconocimiento requiere articular las políticas sociales, ambientales y económicas, fortalecer la gobernanza pública y avanzar hacia sistemas integrales de cuidados que respondan a las necesidades de las personas a lo largo del ciclo de vida y de quienes cuidan, en su mayoría mujeres.
En ese contexto, destacó el rol del sistema interamericano y señaló que la Opinión Consultiva 31 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, primer tribunal internacional que reconoce el derecho al cuidado como un derecho humano autónomo, indispensable para la sostenibilidad de la vida y condición para el ejercicio efectivo de otros derechos, estableciendo principios como la corresponsabilidad, la igualdad y la no discriminación, así como obligaciones claras para los Estados. Señaló además que el reconocimiento del cuidado como derecho humano ha tenido una evolución significativa en el marco internacional de derechos humanos y América latina y Caribe ha sido clave para que esto ocurra a lo largo de los 50 años de la Conferencia Regional sobre las Mujeres, y principalmente después del Consenso de Brasilia en 2010 donde se nombra por primera vez el derecho al cuidado en un acuerdo intergubernamental y se desarrolla en el Compromiso de Buenos Aires en 2022. para profundizar su reconocimiento como derecho humano autónomo en el Compromiso de Tlatelolco en 2025.
Subrayó que este reconocimiento jurídico dialoga y aporta directamente al Compromiso de Tlatelolco, aprobado en la XVI Conferencia Regional sobre las Mujeres de América Latina y el Caribe, que acoge esta opinión consultiva y establece una década de acción para acelerar el logro de la igualdad sustantiva de género y la sociedad del cuidado, mediante acuerdos en materia de marcos normativos, institucionalidad, financiamiento, participación, fortalecimiento de capacidades estatales y sistemas de información, seguimiento y rendición de cuentas.
Finalmente, Ana Güezmes señaló que avanzar en la garantía del derecho al cuidado constituye una condición clave para enfrentar las trampas del desarrollo en la región, reducir las desigualdades de género y promover un desarrollo sostenible centrado en la sostenibilidad de la vida y el cuidado de las personas y del planeta.
El Seminario Interamericano de Derechos Humanos reunió a representantes de altos tribunales, organismos internacionales, academia y sociedad civil, y fue transmitido en vivo a través de las redes sociales del Tribunal y de su canal Corte IDH TV.
Fuente: Asuntos de género, CEPAL