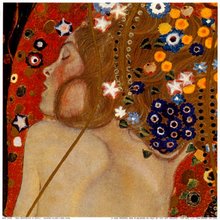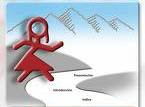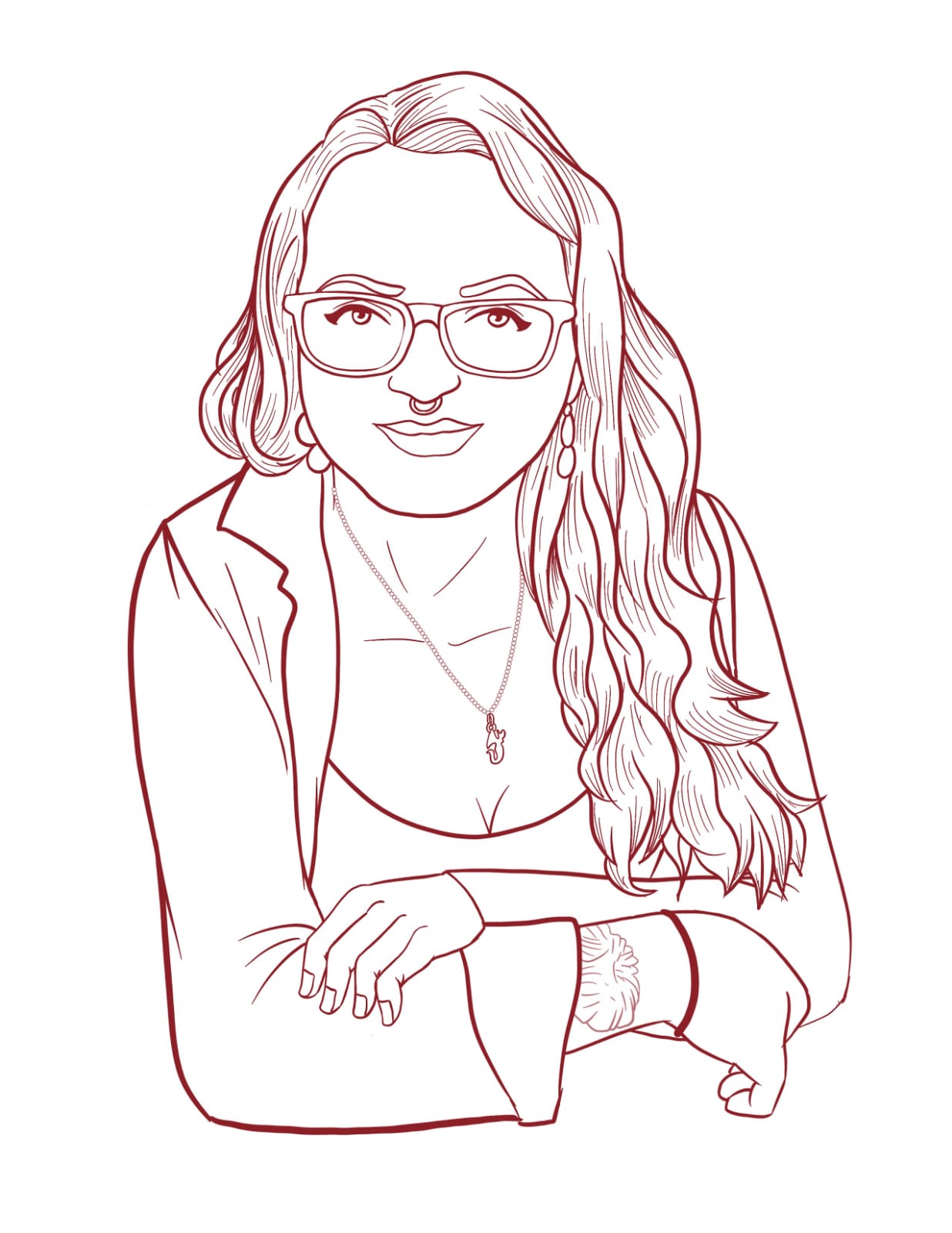Acoso y discriminación: la realidad de las mujeres periodistas en deportes
¿Sigue LaLiga y la Liga F o Liga Profesional de Fútbol Femenino? ¿Sabe cuántas mujeres periodistas participan en las retransmisiones? ¿Cuál es su rol en la cobertura mediática? ¿Son directoras de programas, presentadoras, narradoras, comentaristas…? Una investigación que acabamos de realizar sobre mujeres periodistas en las redacciones de deportes le ayudará a conocer sus experiencias personales y profesionales.
Las mujeres periodistas en las redacciones deportivas son una rareza en todos los países. Según informes del Women’s Media Center, en 2017 estas firmaron el 10,2 % del periodismo deportivo en Estados Unidos. En 2021 publicaron el 15 % de informaciones en diarios; el 24 % en medios en línea y produjeron el 8 % de noticias por cable.
En España, con cifras en torno al 12 %, se observa una disminución de textos periodísticos publicados por mujeres y cómo, solo de manera residual, publican en primera página o firman artículos de opinión. Además, muy pocas ocupan puestos de responsabilidad.
Se precisa “desmasculinizar” las redacciones, lo cual implica promover la participación normalizada de las mujeres en todos los espacios, especialmente en las áreas de gestión y sin restricciones de edad ni requisitos físicos.
¿Le gusta lo que lee? ¿Quiere más?Suscribirme al boletín
Según el informe Reuters, aunque el 40 % de periodistas son mujeres, “solo el 24 % de los 174 principales editores en los 12 principales mercados mundiales son mujeres (…). El porcentaje varía significativamente, entre el 0 % de Japón y el 43 % de Estados Unidos”.
Menospreciadas en un entorno hostil
Históricamente, el periodismo deportivo se ha configurado como un entorno hostil en el que las mujeres han sido menospreciadas y discriminadas, relegándolas a la condición de outsiders.
En los años 70, las periodistas mujeres no podían entrar en los vestuarios, mientras que sus colegas masculinos sí. En 1990, los jugadores de los New England Patriots acosaron sexualmente a Lisa Olson, reportera del Boston Herald y, como consecuencia, fue expulsada de la profesión.
Clare Lovell, periodista de deportes con décadas de experiencia en múltiples medios, critica los reiterados patrones en pantalla que muestran viejos reporteros de cabello gris junto a jóvenes y atractivas reporteras rubias.
En los últimos años, más de 150 mujeres periodistas deportivas en Francia se han pronunciado en contra del sexismo, el acoso y la discriminación por colegas y en redes sociales:
“En 2021, el deporte manejado por hombres para hombres y sobre hombres ya no es tolerable. Tratar a las mujeres como inferiores en las redacciones deportivas ya no es tolerable.”
Concebido como un “ambiente de hombres”, el periodismo deportivo se caracteriza por el uso de palabras malsonantes y un humor a veces soez que juzga habitualmente las capacidades de las mujeres por su apariencia física u orientación sexual. En general, no se valora adecuadamente su talento y conocimientos. Las mujeres periodistas reconocen que cuidar su apariencia personal es un trabajo adicional que no ocupa a los hombres. Y, además, corren el peligro de ser estigmatizadas como “seductoras” o “lesbianas”.
En consecuencia, mujeres periodistas con grandes habilidades profesionales y físicamente no asimilables al atractivo heterosexual suelen sufrir más acoso y enfrentarse a otro “techo de cristal”. Además, el público a veces considera que las retransmisiones de los hombres son más creíbles y emocionantes. Así, las mujeres son relegadas a informar sobre competiciones deportivas femeninas, consideradas menos prestigiosas y de menor interés para la audiencia.
Acoso sistemático en el trabajo
La literatura especializada confirma que las mujeres periodistas reciben acoso sistemático por parte de los propios colegas, las fuentes informativas o en redes sociales.
El 89,6 % de periodistas encuestadas en nuestra investigación sufrieron acoso sexual en el trabajo, la mitad de manera habitual. Las agresiones por colegas se mencionan en diversos grados por las diferentes periodistas entrevistadas. Por ejemplo, una propuesta para tomar una copa puede terminar en un comportamiento inapropiado. Habitualmente, reaccionan con un sentimiento de culpa:
“Al final tienes que evitar tomar una copa después del trabajo. Dudas, te preguntas si estás exagerando… Si he hecho algo que podría haber malinterpretado…”.
Se mencionan también dificultades al tratar con las fuentes:
“Vas a una reunión y te comentan si estás más guapa o no, si el vestido te queda mejor… Si replicas ‘este comentario está fuera de lugar’ creas un momento de incomodidad para todos. Lo más fácil es sonreír estúpidamente y aceptarlo”.
Las agresiones en redes sociales, especialmente amparadas en el anonimato, incluyen amenazas, proposiciones e imágenes obscenas, insultos, comentarios racistas y sexistas o amenazas físicas, incluida la violación. Este acoso online tiende a ser trivializado. Se responsabiliza a la víctima de la gestión estratégica contra el acoso en línea. Se les propone no entrar en redes, bloquear o silenciar a los acosadores, desarrollar una “piel gruesa”, etc.
Ellas reconocen la necesidad de educación emocional y terapia para relativizar el acoso y las frustraciones. Mencionan la participación en grupos de WhatsApp o cenas con otras mujeres periodistas deportivas. Así se sienten acompañadas, comparten casos similares y dejan de creer que son paranoicas.
Más allá de silenciar o ignorar el acoso, debe ser reconocido como discriminación de género, y se deben establecer canales institucionales para informar a las instituciones públicas y tomar medidas legislativas y judiciales contra esta violencia machista.
Un cambio solo aparente
En la conclusión podemos revisar algunas experiencias relatadas por las entrevistadas para la investigación sobre mujeres periodistas en redacciones de deportes.
Los medios empiezan a asumir, con mayor o menor consciencia, la necesidad y la obligación de la presencia de mujeres periodistas. Sin embargo, esta situación se vive con matices:
“Es una cuestión de cuotas. Quieren parecer buena gente y no parecer que son hombres machistas asquerosos que no avanzan… porque en el fondo todavía piensan lo mismo”.
Se vive como “pseudofeminización”, es decir, una apariencia de cambio en lugar de un cambio real. Así, las cuotas no son el objetivo, pero son básicas para romper techos de cristal.
En los “espacios de hombres”, las mujeres periodistas en las redacciones deportivas relatan experiencias de discriminación profesional:
“Quedé para entrevistar a un jugador importante, y mi superior me dijo ‘no, esta entrevista la hace un compañero’”.
Más desprecio:
“Seguí todo el año al equipo. El equipo llegó a la final de Champions y yo me quedé fuera. Tres hombres periodistas viajaron para cubrir esa final”.
Dudan del interés de sus colegas por las competiciones deportivas femeninas:
“Hemos escuchado muchos comentarios muy denigrantes contra las futbolistas: ‘todas estas lesbianas; estas putas’”.
Otra afirma:
“Hasta hace cinco años, cuando jugaba el equipo femenino del Barça, en la redacción te preguntaban: ‘¿Los chochos juegan ahora?’ ¡Hace cinco años escuché a colegas míos decir que ni era fútbol ni era femenino!”.
Como conclusión, se necesita una transformación profunda y un fuerte compromiso. La normalización de la presencia de mujeres periodistas y la diversidad de voces y perspectivas enriquecen la calidad del periodismo deportivo, además de promover la creación de un entorno de trabajo más inclusivo y respetuoso.
Lecturer, Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya
Assistant Professor, Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya
Fuente: The Conversation