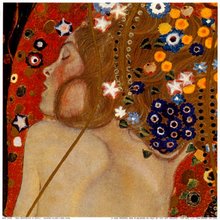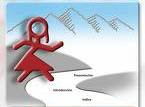Anny Ocoró Loango: “Tenemos que enfrentar el racismo epistémico con políticas antirracistas que incluyan la historia afrodiaspórica en todos los niveles educativos y la formación docente”
Anny Ocoró Loango es investigadora del CONICET, coordinadora de la Comisión de Mujeres Afrolatinoamericanas de la Red Interdisciplinaria de Estudios de Género de la UNTREF y presidenta de la Asociación de Investigadores/as Afrolatinoamericanos/as y del Caribe. Es integrante del Grupo Asesor de la Sociedad Civil de ONU Mujeres en Argentina. Con motivo de los 16 días de activismo, conversamos sobre la situación de las mujeres afrodescendientes y cómo combatir el racismo y la discriminación.

Foto: Cortesía de Anny Ocoró
¿Cómo afecta a las mujeres afro la sobrecarga de cuidados?
Las mujeres afrodescendientes están mayoritariamente vinculadas a tareas de cuidado, muchas veces en condiciones laborales precarias, lo cual también afecta su acceso a la seguridad social en la vejez. Hay un trabajo de PNUD del año 2017 que muestra que en Brasil y Uruguay el trabajo doméstico es uno de los sectores con mayor participación de mujeres afrodescendientes. Esto es parte de la herencia colonial, hay una reproducción de posiciones sociales y de patrones históricos de discriminación. Las familias negras se ven arrinconadas sistemáticamente en los mismos empleos precarios, lo cual hace que se reproduzcan esos patrones de generación a generación. Tenemos que aplicar la mirada interseccional en el tema de los cuidados, pues cuando una lo mira en términos de género, clase, étnico-raciales y generacionales, advierte la sobrecarga que experimentan las mujeres negras, en especial las adultas.
¿Cuáles son las discriminaciones y desigualdades que enfrentan las mujeres afrodescendientes?
Los pueblos indígenas y afrodescendientes tienen niveles de pobreza más elevados, y la pobreza crónica se incrementa en los hogares encabezados por mujeres. En el acceso a la educación superior, la presencia negra es aún muy escasa. En Argentina, Brasil, Ecuador, Panamá y Uruguay, las mujeres afrodescendientes son el grupo poblacional más afectado por el desempleo. En Argentina, Brasil y Uruguay los informes de la CEPAL muestran que su tasa de desempleo es el doble o más que la de los hombres no afrodescendientes. Además, están sobrerrepresentadas en empleos poco calificados o informales. Vivimos en sociedades profundamente racistas, sexistas y prejuiciosas y eso afecta las trayectorias de vida de las mujeres afrodescendientes.
¿Cuál es la situación de las mujeres afroargentinas?
Al ser extranjerizadas, todo el tiempo tienen que escuchar la pregunta “¿de dónde sos?”, viven esa expulsión cotidiana y desnacionalización por sus rasgos fenotípicos. Esa extranjerización les imprime la migración como marca de origen. Son vistas como mujeres migrantes y no como afroargentinas. Una de sus grandes batallas es lograr ser reconocidas en la sociedad y en la vida presente del país.
¿Y la de las migrantes en particular?
Enfrentan prejuicios, estereotipos y agresiones sexuales, pues habitan un cuerpo que ha sido inferiorizado y visto como salvaje, que otrora fue propiedad de otros. Muchas hemos vivido situaciones en las que ingresamos a una tienda y las miradas de los guardias de seguridad nos enfocan reiteradamente. Esa sospecha sobre los cuerpos negros es otra de las formas en las que el racismo se manifiesta en nuestras sociedades.
¿Cómo podemos combatir el racismo?
El racismo es un problema estructural que se puede combatir con políticas de acción afirmativa en el campo laboral, el desarrollo territorial de las comunidades y los pueblos afrodescendientes. Tenemos que enfrentar el racismo epistémico con políticas antirracistas que incluyan la historia afrodiaspórica en todos los niveles educativos y la formación docente. Se requieren políticas para garantizar la permanencia y la exitosa graduación en la educación superior, por ejemplo, con becas. Finalmente se podría pensar en estrategias para incidir en la precarización laboral, ya que la brecha salarial entre mujeres negras y hombres blancos es muy profunda. Las mujeres afrodescendientes son las más afectadas a la hora de conseguir trabajo.
¿Y desde el lenguaje?
Las narrativas hegemónicas han cumplido un rol central en la reproducción del racismo, por ejemplo, pensar a la población negra desde la esclavización. Tenemos que contar las historias de lucha del pueblo negro y sus aportes al desarrollo de la cultura. Cuando hacemos esto, el término ‘quilombo’ viene a ser un sinónimo de resistencia y emancipación, y no una mera expresión de problema como se lo banaliza cotidianamente. El lenguaje construye poder y también sostiene el de algunos grupos. Repensar el lenguaje cotidiano debe ser parte de las luchas antirracistas.
¿Los movimientos feministas tienen en cuenta las necesidades de las mujeres afro?
Argentina tiene un movimiento feminista potente y muy reconocido internacionalmente, pero aún no logra incorporar el antirracismo como bandera de lucha. Tenemos que seguir instalando la necesidad de promover acciones, prácticas y políticas antirracistas en todos los movimientos, y eso incluye al feminismo. Las mujeres afro en los últimos años han revitalizado el movimiento negro con nuevos temas de debate.
¿Qué estrategias son necesarias para aumentar la participación de las mujeres afro en los espacios de decisión?
Hay que romper con la invisibilidad estadística. Pese a que muchos países de la región han incorporado la pregunta de autopercepción étnica, aún hay mucho subregistro y esto vulnera los derechos de las mujeres afrodescendientes. Es importante pensar en políticas públicas con perspectiva interseccional que lleguen a todas las mujeres para poder inclinar un poquito más la cancha hacia la igualdad social.
Fuente: Onumujeres