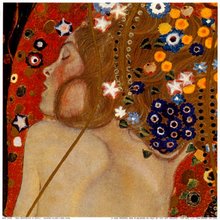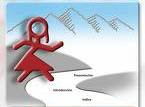Desde lejos no se ve: la violencia simbólica

La detección de las situaciones encuadradas como de violencia simbólica depende claramente de la formación del operador u operadora de la temática. Sin embargo hay otras cuestiones que dificultan su visibilización en el procedimiento de violencia o procesos de fondo que ameritan acercarse para verla mejor
I). La violencia simbólica en el procedimiento de violencia familiar
La denuncia de violencia de género familiar es la primera etapa del procedimiento de violencia familiar y al aludir el término “violencia de género”, su nombre tiene ínsito este tipo de violencia, de allí el justificativo de sancionar una ley específica como la 26485. Del relato de situaciones de violencia pueden surgir situaciones de violencia simbólica en convergencia con otros tipos de violencia. La detección de la violencia simbólica depende principalmente de nuestro encuadre profesional, de reconocer e interpretar ese mensaje oculto y poco visible que coloca a un género por encima de otro, en donde el género subordinante es el masculino y el subordinado es el femenino.
a). La inadmisibilidad de la prohibición de acercamiento mutua en los casos de violencia de género familiar
Me gustaría citar un ejemplo concreto de como la visibilización de la violencia simbólica en este procedimiento puede revertir una medida de protección resuelta de modo indebido cuando es en un contexto de violencia de género, como por ejemplo la resolución que establece como medida la prohibición de acercamiento mutua o recíproca. De esta manera se estaría colocando a ambas partes en el mismo plano procesal y de protección judicial, cuando existe una relación desigual de poder que el procedimiento no puede ni debe soslayar. Se estaría dando lugar a una medida (y todos los aspectos procesales y sustanciales de la misma), no solicitada, vulnerando el principio procesal de congruencia al resolver sobre algo no pedido por la parte denunciada, por ende las consecuencias jurídicas frente al incumplimiento serían las mismas, como por ejemplo el denunciado podría denunciar a la denunciante por el incumplimiento de una medida perimetral. De esta manera no solo la desigualdad de poder se presenta al momento de plantear la denuncia, sino también al adicionársele herramientas al denunciado.
La medida de prohibición de acercamiento debe ser destinada al denunciado, compelerlo a su cumplimiento bajo pena de enviar las actuaciones al fuero penal para la investigación del delito de desobediencia conforme el art 239 del Código Penal[1].
Cabe aclarar que esto no significa que letrados y letradas no deban ejercer una labor educativa y docente con la parte denunciante enfocada en la información, sobre la obligatoriedad de las medidas y el respeto por la decisión judicial, pero esto no puede transformarse en la reciprocidad en el cumplimiento de las medidas por ambas partes. Eventualmente, se empezaría hablar de violencia de género en su modalidad institucional, de una práctica que genera revictimización, iatrogenia, etc.
b). La derivación a un tratamiento que contenga herramientas para contrarrestar la violencia simbólica
El procedimiento de violencia familiar no puede ser explicado exclusivamente desde el ámbito jurídico, sino que dada su complejidad debe adoptar aportes de otras disciplinas, como el trabajo social, la medicina y la psicología[2]. Una de las medidas de protección ligadas al tipo de violencia es la derivación de la parte denunciada a la concurrencia a servicios que ofrezcan un tratamiento psicosocioterapeutico especializado enfocado a generar un cambio de conducta. El contenido de esos encuentros debe tener en cuenta herramientas para contrarrestar la violencia simbólica aprendida y posteriormente ejercida hacia su pareja o ex pareja. Si profesionales del servicio derivado no incorporan en su contenido estas herramientas, ¿cómo se supone que la parte denunciada reconozca en su comportamiento situaciones encuadradas en el tipo, asuma responsabilidad por su accionar y sea motivada a provocar un cambio en su conducta?.
Florencia Bazo indica que como la modalidad de trabajo se basa en las conductas aprendidas, es un proceso que lleva tiempo: «En general son espacios psicosocioeducativos, en los que se trabaja en profundidad la historia que trae cada varón con conducta violenta, porque sabemos que la violencia viene de generación en generación. Entonces, hay que romper por ahí y para eso nos valemos de muchas técnicas. Se trabajan dinámicas grupales acompañadas de recursos audiovisuales, gráficos, escritos. También se utiliza el psicodrama»[3]
La temática específica de «Masculinidades» se enmarca dentro de las perspectivas de educación por la equidad y la igualdad y busca poner en crisis algunos comportamientos sociales atribuidos a los varones que se han cristalizado y normalizado y posibilitan gran parte de las violencias hacia las mujeres, lesbianas, gays, trans, travestis, bisexuales, no binaries, que se presenta en nuestra sociedad. Se trata de comportamientos cotidianos que asignan roles y estereotipos definidos a las personas configurando en parte sus vínculos futuros, basados generalmente en la supremacía de un género sobre otros. En tal sentido, deconstruir estas conductas que corporizan emociones y comportamientos se constituye en una piedra angular para revertir la violencia hacia las mujeres y otros colectivos identitarios. Esto implica que los roles y estereotipos de género obedecen a prácticas sociales y son producidas y reproducidas bajo relaciones específicas entre las personas en un contexto histórico y cultural determinado[4].
c). La admisibilidad del desistimiento debe reconocer al tipo de violencia
El desistimiento es una renuncia procesal de derechos o de pretensiones. Es el acto en virtud del cual la parte manifiesta expresamente el propósito de no continuar con el proceso. A primeras luces y teniendo una óptica única del derecho procesal, la figura del desistimiento no parece traer inconveniente alguno, siempre y cuando se cumplimenten los requisitos para que proceda el mismo. Sin embargo cuando dicha figura se intenta aplicar en el procedimiento de violencia familiar, requiere un análisis de fondo para entender por qué su posible reticencia en la forma, o por qué es necesario tomar alguna medida previa a concederlo[5].
Una de las cuestiones relacionadas al tipo de violencia en estudio es la admisibilidad del desistimiento de la denuncia solicitado por la parte actora. Es ineludible no tener en cuenta para analizar este tema las fases del ciclo de violencia, la naturalización e invisibilización del maltrato, y el miedo al agresor que muchas veces es el que pide que se retire la denuncia prometiendo cambios y mejoras. Posiblemente esto acarree nuevas situaciones de violencia[6].
d). El control del cese
Otro tema seria la consideración de la violencia de género simbólica en el caso para no conceder el levantamiento de la medida de forma automática solicitado por la parte denunciada, sino que la autoridad judicial y el equipo profesional multidisciplinario debe verificar que el riesgo en la integridad de la mujer no siga vigente y haya cesado para conceder el levantamiento de la medida, esto no se puede dar sin indagar el estado actual de la denunciante. Negar la violencia de género con respecto a este tema alentaría al levantamiento de las medidas sin analizar si la violencia persiste, por ende quitaría el resguardo judicial.
En este procedimiento subyacen conceptos propios de la temática como la naturalización e invisibilización de la violencia, el síndrome de indefensión aprendida, el ciclo de violencia, los mitos sobre la violencia familiar, y más[7].
En un fallo se ha sostenido que cuando las víctimas de la violencia de género tienen su capacidad de autodeterminación abolida o limitada (ello por la propias características de la naturaleza del conflicto, donde la violencia contra las mujeres tiende a presentarse de forma cíclica, intercalando periodos de calma y afecto hasta situaciones que puedan poner en peligro la vida, advirtiendo en tal dinámica el establecimiento de un vínculo de dependencia emocional y posesión difícil de romper, tanto para el agresor como para la víctima) se requiere que su interés sea por tanto tutelado institucionalmente por encima de su propia opinión, sin que ello pueda entenderse como conculcatorio de la dignidad personal de la víctima, a quien, por el contrario, precisamente se pretende proteger[8].

Desde lejos no se ve: la violencia simbólica
II). La violencia simbólica en el proceso de alimentos
Algunos ejemplos de este tipo de violencia que se puede presentar en el proceso de alimentos:
a). Cuando la parte demandada subestima el cuidado personal de la progenitora, considera que no debe ser puesto para dirimir la cuota alimentaria y por lo tanto solicita que ponga el dinero en partes iguales obviando las horas de cuidado. De esta forma, se invisibiliza el cuidado personal y se les desconoce un valor patrimonial.
b). Cuando el progenitor no conviviente incumple el acuerdo de régimen de comunicación, no retira del hogar o lugar acordado a su hijo en el día y horario pautado, no importándole la disponibilidad de la progenitora conviviente ni su espacio personal, etc. De esta manera subyace el mensaje que sostiene que la madre siempre debe estar a disposición del cuidado hijos o hijas y su tiempo personal no tiene valor alguno.
c). Cuando la parte demandada retacea el monto de la cuota a cumplir porque este presume que ese dinero no es destinado para los alimentos de hijos o hijas sino para goce personal de la progenitora. Aquí se cruzan dos tipos de violencia, la económica por el menoscabo de recursos al no dar una prestación alimentaria suficiente y violencia simbólica por el mensaje enviado a la progenitora como mujer interesada y abusiva.
d). Cuando imperativamente la parte demandada decide adquirir productos y tomar eso como la prestación total de los alimentos y posterior desligue de cualquier obligación o gasto inminente. El control sobre los ingresos es un claro mensaje de colocación de la progenitora en un grado inferior, de consumir esos productos, de procurarse otros recursos para afrontar los gastos en dinero.
III). La intimación judicial a capacitarse
En los últimos años, vemos en sitios jurídicos, programas de radio, televisión y diarios, resoluciones judiciales en donde jueces o juezas intiman a la parte demandada y a su profesional patrocinante a capacitarse en temas de género, lo que a primera vista sugiere una medida educativa que imparte la autoridad judicial. Sin embargo, también trasmite el mensaje a la sociedad que existe un marco normativo internacional, una ley que trata la violencia de género simbólica, que este marco debe ser respetado por el sector profesional, que las frases o decires encuadrados como violencia simbólica no pueden ser toleradas ni en los escritos ni audiencias.
Por Diego Oscar Ortiz*
(*) Abogado, Profesor Universitario en Ciencias Jurídicas, Especialista en Violencia Familiar, autor de libros y artículos de su especialidad. Columnista de Diario Digital Femenino.
Referencias
[1] ORTIZ, Diego, La extrema prudencia con la prohibición de acercamiento mutua, Diario Digital Femenino, 22/08/22, https://diariofemenino.com.ar/df/la-extrema-prudencia-con-la-prohibicion-de-acercamiento-mutua/
[2] ORTIZ, Diego, La valoración judicial de los tratamientos psicoterapéuticos en el procedimiento de violencia familiar, 25/10/22, Microjuris, https://aldiaargentina.microjuris.com/2022/10/25/doctrina-la-valoracion-judicial-de-los-tratamientos-psicoterapeuticos-en-el-procedimiento-de-violencia-familiar/
[3] Apuntes sobre dispositivos para varones que ejercen violencia de género, Feminacida, 04/08/22, https://feminacida.com.ar/dispositivos-para-varones-que-ejercieron-violencia/.
[4] Cuadernillo para reflexionar sobre la construcción de las masculinidades, Dirección General de Acceso a Justicia, Ministerio Publico Fiscal, septiembre del 2020, pág. https://www.mpf.gob.ar/direccion-general-de-politicas-de-genero/files/2020/11/Cuadernillo-para-reflexionar-so
re-la-construccio%CC%81n-de-las-masculinidades.pdf.
[5] ORTIZ, Diego, ¿Cuáles son los problemas del desistimiento en las denuncias por violencia familiar?, Hammurabi online, https://www.hammurabi.com.ar/ortiz-cuales-son-los-problemas/?srsltid=AfmBOoqZS4EIqnq5r0mDY4vF4V4_RC-CRHdizaJpw6xGJ8MLl-ALIVxx
[6] Sugiero leer ORTIZ, Diego, El desistimiento forzado en el procedimiento de violencia familiar, Pensamiento civil, 13/12/16, https://www.pensamientocivil.com.ar/doctrina/2565-desestimiento-forzado-procedimiento-violencia-familiar
[7] ORTIZ, Diego, El control del cese de la medida cautelar en el procedimiento de violencia familiar, DFyP 2017 (octubre), 17/10/2017, 35 – LA LEY 27/10/2017, 27/10/2017, 1
[8] V.D.G. c/ G.I.H. | ley 3040, Cámara de Apelaciones de Viedma, 21-nov-2017, MJ-JU-M-108405-AR | MJJ108405
Seguinos en Instagram. Diario Digital Femenino: @diariodigitalfemenino_
Lenny Cáceres: @lennycaceres69
Facebook: Diario Digital Femenino
TikTok; diariodigitalfemenino