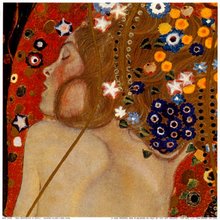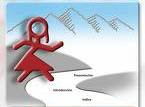"Las mujeres indígenas tenemos una forma organizativa propia y autónoma"
Laura Hernández Pérez es parte del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas. Desde México, explica las múltiples vulneraciones de derechos, pero también resalta la organización colectiva para construir sociedades más justas. Reivindica la lucha zapatista y afirma: "Hay un mundo desigual para con las mujeres y pueblos indígenas, con una cuestión racista y colonialista".

Foto: Carmen Martínez / ONU Mujeres
Laura Hernández Pérez es indígena del Pueblo Nahua. Es activista, defensora de derechos humanos, de las niñeces, de juventudes indígenas y trabajadora social. Vive en la ciudad de México e integra la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (Conami) y el Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas (Ecmia), una red internacional de organizaciones de mujeres y pueblos indígenas surgida en la década del 90. Valora las redes internacionales para tejer alianzas en defensa de los derechos humanos. En el plano local, es crítica del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien le reclama políticas específicas para los pueblos indígenas y denuncia el avance del crimen organizado sobre las comunidades. Sin embargo, destaca ciertos avances, como la prohibición del maíz transgénico.
Su familia materna y paterna migró antes de su nacimiento y se estableció en la periferia de la ciudad de México. Creció en el municipio Nezahualcóyotl. Su identidad, explica, es “nahua por autoadscripción”. Señala que “autoadscripción” es un término que contribuye a visibilizar la diversidad de identidades indígenas. Se trata de una instancia de reconocimiento de esas identidades como población indígena. Con ese concepto, el censo nacional de 2020 registró 23 millones de indígenas en territorio mexicano.
“En México tenemos la experiencia de considerar a la lengua como el elemento para decidir si alguien es indígena. Pero ahí hay un abismo y una omisión. Porque si vemos la cantidad de población hablante de lengua indígena, en México seríamos siete millones de personas”, matiza. Y agrega: “Hay generaciones que no hablamos una lengua indígena, pero sí nos identificamos como indígenas. Hay generaciones que entienden la lengua, pero no la hablan. Hay quienes la hablan solamente en sus espacios comunitarios o familiares por una cuestión de discriminación”.Foto: Poleth Rivas / Secretaría de Cultura CDMX
Su perspectiva es la de una mujer indígena urbana que pone en valor el territorio como un sistema de creencias, que va más allá de la ubicación de la comunidad, y plantea otra forma de pensar la relación con la naturaleza, la soberanía alimentaria y la articulación con el feminismo. “El papel y el rol de las mujeres indígenas es muy complejo y muy difícil en los territorios. La esperanza es que los derechos humanos sean válidos, protegidos y garantizados”, expresa.
—¿Qué significa 'el territorio' para los pueblos indígenas?
—El territorio no es solamente una cuestión del espacio físico, de ubicación de la comunidad. Es un sistema de creencias culturales, políticas, simbólicas y espirituales. Y esto se lleva interiorizado estés donde estés, incluso en el espacio urbano. Algunas de esas expresiones simbólicas tienen que ver con rituales. Por ejemplo, en el Día de los Muertos hay ciertos tipos de ofrendas según la comunidad a la que pertenezcas. También la relación con la naturaleza cambia. Hay población indígena que vive en las ciudades, pero aún tiene algo de espacio rural y eso le permite sembrar o hacer huertos de traspatio. Algo que traemos como mujeres indígenas es la salvaguarda de nuestros territorios. El territorio como un todo, como el espacio que se habita pero también como un espacio de conexión con la Madre Tierra y con todos los seres físicos y espirituales que están allí.
—Hay una cosmovisión que excede el territorio de la comunidad...
—En el caso de las y los indígenas que tuvimos que salir del territorio de nuestra comunidad, las abuelas y los abuelos siempre están con nosotras y nosotros. Y su mensaje, incluso en un espacio urbano, es seguir la práctica milenaria de cuidar nuestros territorios, de conectar con la naturaleza y de hacer lo posible por vivir en armonía. En la cuestión de la soberanía alimentaria, cuidar las semillas, darle el valor a lo que se come, agradecer a la Madre Tierra lo que nos brinda. El modelo capitalista no ve que sin la tierra no seremos nada. Muchas mujeres se quedan en sus territorios y muchas de ellas son defensoras, cuidadoras de la tierra, del agua y del aire. Y esto es importante porque las mujeres, decididamente, son transmisoras de mucha cultura. A nivel personal, mi esperanza es regresar a mi comunidad y sembrar, porque ese es el legado de mis ancestras y ancestros y quiero honrarlo.
—¿Cuál es la situación de los pueblos indígenas en México en término de acceso a derechos?
—Cada Gobierno ha tenido sus particularidades. Pero en el sexenio anterior (el periodo de gobierno de Andrés Manuel López Obrador) y en el de Sheinbaum, tenemos un Gobierno que el mundo considera de izquierda. No estaría tan de acuerdo con eso. Pero, por lo menos, en el sexenio anterior y en la continuidad de este ha cambiado mucho la situación a nivel institucional. Hay un órgano, que es el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que se encarga de la política pública. El gobierno de López Obrador hizo algunas modificaciones a esa institución. Y dijo “nada sin las organizaciones”, pero eso incluía solo a las organizaciones con personería jurídica. Y eso afectó a las comunidades indígenas.
—¿Y cómo continúa ese proceso?
—Ahora se empezó a trabajar con proceso asamblearios, pero también aquí uno se cuestiona qué pasa con la población indígena que estamos en las periferias de las ciudades, donde no existen estos procesos. De ahí ha venido a complejizarse la situación, en relación a los derechos y a la institucionalidad. Con la política de bienestar se trata de alcanzar a todos los grupos, entre ellos los pueblos indígenas. Pero nosotros requerimos de una política pública específica, de presupuestos específicos y de acciones integrales para atender los derechos humanos. Y no es así como se está llevando a cabo. Hay apoyo económico, pero eso no es suficiente para abordar problemáticas muy complejas que se están viviendo en los territorios.
—¿Cuáles son esas problemáticas?
—Por lo menos desde el año pasado hay una situación con los cárteles y el crimen organizado que está vulnerando a las comunidades, que les está violentando sus derechos humanos. Por ejemplo, la cuestión del desplazamiento forzado. Se les saca de sus comunidades, se les quitan sus territorios. Hay comunidades en estado de abandono. Es un nuevo modus operandi que tienen: ya no basta con el tráfico de drogas o de personas, ahora quieren explotar el territorio. En Chiapas las comunidades fueron desplazadas por el crimen organizado para explotar minerales como el litio. La situación se complejiza porque el extractivismo ya no es solo una cuestión de política pública, sino de otros actores que están invadiendo los territorios. El crimen organizado afecta de manera general a los pueblos indígenas, pero creo que aquí es importante colocar la cuestión de las mujeres indígenas. A veces los compañeros se van de las comunidades y quienes se quedan en estos espacios son las mismas mujeres, sus hijas e hijos.
—¿Cómo se vincula esto con la persecución de las y los defensores ambientales?
—Se volvieron a activar casos de criminalización y muerte a defensores y defensoras y eso también se entreteje con la cuestión del crimen organizado, porque está ampliando sus opciones para movilizarse dentro del territorio, para llevar y traer mercancía. Nos preocupa que muchas veces no sabemos lo que pasa en los territorios, y eso es porque no se puede difundir esa información fácilmente, porque puedes ser víctima de la violencia.
—¿Qué experiencias de resistencia destaca en México?
—El Ejército Zapatista de Liberación Nacional es un claro ejemplo de experiencia de resistencia porque tiene muchos años de vigencia pese a los cambios políticos que vivió el país. El Pueblo Yaqui lleva una lucha histórica de mucho tiempo, que se mantuvo a pesar de la opresión y de la invisibilización. En el centro del país hay experiencias de resistencia a las termoeléctricas, hay un movimiento de lucha que une tres estados que se llama Frente de Pueblos en Defensa del Agua de Puebla, Tlaxcala y Morelos.Foto: ECMIA
Para seguir leyendo aquí:
https://agenciatierraviva.com.ar/las-mujeres-indigenas-tenemos-una-forma-organizativa-propia-y-autonoma/
Por Mariángeles Guerrero
Fuente: Tierra Viva