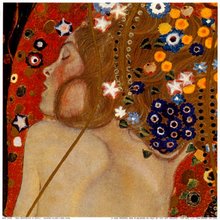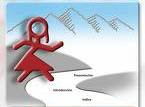Por qué el genocidio en Palestina es una cuestión feminista
La politóloga e investigadora especializada en culturas árabe y hebrea, Carolina Bracco, desanda lo que hay detrás del silencio de amplios sectores del feminismo frente al genocidio en Gaza.

Foto de portada: Gala Abramovich
El genocidio en Gaza pone en evidencia un silencio inquietante en el campo feminista, históricamente comprometido con la denuncia de las desigualdades estructurales, la defensa de la justicia y la amplificación de las voces marginadas. Sin embargo, frente a la violencia colonial sionista desplegada sobre la población palestina, ese compromiso parece haberse desvanecido. Lejos de tratarse de una omisión inocente, el silencio de amplios sectores del feminismo académico y militante constituye una forma activa de complicidad política. Al no nombrar, no denunciar y no posicionarse, habilita la continuidad de la opresión y socava los fundamentos ético-políticos del feminismo, cuyos principios se ven traicionados en su mutismo.
Violencia sexual y colonialismo
La ofensiva genocida desatada por el Estado de Israel contra la población palestina en Gaza no constituye un fenómeno excepcional ni aislado, sino la continuación histórica de un proyecto colonial iniciado formalmente en 1948 con la nakba, aunque sus raíces ideológicas y políticas se remontan al Mandato Británico y al sionismo europeo del siglo XIX. Durante más de siete décadas, el pueblo palestino ha sido objeto de un proceso sostenido de desposesión territorial, fragmentación social, exilio forzado, ocupación militar y represión sistemática.
En este entramado, la violencia sexual ha operado como una herramienta sistemática del colonialismo sionista, utilizada tanto por gobiernos laboristas como de derecha. Desde su fundación, el Estado de Israel se articuló como un proyecto eminentemente masculino que ejerce su dominio a través de una lógica de conquista y apropiación que asimila la fecundación de la tierra con la violación del cuerpo nativo. Esta articulación entre colonialismo, sexualidad y violencia de género permite comprender la ocupación no sólo como una práctica militar, sino como una forma de dominación profundamente encarnada.
En el imaginario sionista, tanto la tierra como los cuerpos palestinos son concebidos como vacíos, disponibles para la ocupación, la explotación y la experimentación: lugares donde probar armas, tecnología y estrategias políticas que refuerzan el carácter racializado del Estado. Estas formas de dominación están profundamente atravesadas por relaciones coloniales de género, en las que la sexualización del poder y la deshumanización del otro se vuelven centrales.
La representación del varón palestino como violento, misógino o fanático, y de la mujer palestina como cuerpo reproductor de “futuros terroristas”, ha sido una pieza clave del discurso colonial, cuya finalidad es legitimar la intervención militar y justificar la dominación. Esta narrativa se ha articulado históricamente con políticas sistemáticas de violencia sexual desplegadas por las fuerzas israelíes contra mujeres, varones e infancias. La violación, la tortura genital y la feminización forzada del varón colonizado son mecanismos utilizados para destruir el tejido social, humillar colectivamente y reconfigurar jerarquías coloniales de género y raza. Esta lógica se articula con el carácter profundamente homonacional del Estado de Israel, que instrumentaliza ciertos discursos de derechos sexuales y de género para ocultar la violencia colonial que ejerce sobre la población nativa.
El silencio persistente de gran parte del feminismo frente al genocidio palestino revela no sólo una omisión ética, sino una complicidad estructural con los marcos epistémicos del colonialismo liberal.
La violencia sexual, en este contexto, no es un daño colateral, sino una tecnología política del colonialismo. Las metáforas coloniales de “tierra virgen” y “cuerpo vacío” sustentan esta lógica: violar a la mujer palestina es humillar al hombre palestino y, con ello, a toda la comunidad. La impunidad con la que se ejercen estas violencias revela una profunda deshumanización estructural. En el marco del necrocapitalismo contemporáneo, los cuerpos palestinos violados, desmembrados, confiscados o arrojados a la descomposición, son tratados como desechos, reducidos a objetos sin valor, indignos de justicia. Esta lógica racial y de género, inscrita en los dispositivos coloniales, reafirma la necesidad de una lectura feminista anticolonial de la violencia sexual, que no solo denuncie estas prácticas, sino que desmonte el andamiaje simbólico, jurídico y político que las legitima y las vuelve invisibles.
La construcción colonial del pueblo palestino como enemigo deshumanizado ha sido fundamental para habilitar esta violencia continua. En el lenguaje de los medios hegemónicos y en el discurso político occidental, los palestinos son presentados como números sin rostro, o bien como amenazas a la civilización, como salvajes irracionales, misóginos, homofóbicos, o incluso “bestias humanas”. Esta operación discursiva no sólo reduce a la población palestina a una categoría subhumana, sino que refuerza lo que Orlando Patterson denomina “muerte social”: un proceso por el cual se despoja simbólicamente a un grupo de su agencia, su historia y su capacidad de pertenecer a la humanidad.
En la práctica, esto se traduce en el consentimiento global frente a crímenes atroces como los que suceden todos los días en Gaza. La destrucción deliberada de escuelas, hospitales, universidades, bibliotecas, mezquitas, iglesias, cultivos, redes de agua y energía, forma parte de una estrategia sistemática orientada a desarticular las tramas de reproducción social palestina. Esta dimensión estructural del genocidio, que combina la eliminación física con borramiento cultural, remite a una genealogía más amplia de racismo y colonialismo que ha contado con la complicidad activa de potencias occidentales, organismos multilaterales y medios de comunicación internacionales, que no sólo han justificado las acciones israelíes en nombre de la “seguridad” o la “guerra contra el terrorismo”, sino que han despojado a los propios palestinos de su derecho a narrar su historia y a ser reconocidos como sujetos políticos. El proyecto colonial sionista no busca únicamente la eliminación física, sino la destrucción de las condiciones de posibilidad de una existencia colectiva palestina: una violencia que afecta tanto a los cuerpos como a los saberes, las memorias, los afectos y las formas de vida.
Un feminismo impregnado de “sentido común colonial”
En este contexto, el silencio de amplios sectores del feminismo no debe comprenderse como un descuido aislado, sino como la expresión de una complicidad ideológica e institucional más amplia, que opera como violencia epistémica en el marco de lo que diversas autoras han denominado un “sentido común colonial”. Tal marco normaliza el aparato discursivo del colonialismo, silenciando las voces palestinas, legitimando las estructuras de dominación y excluyendo de los marcos progresistas a quienes se posicionan contra el sionismo. Esta “excepción Palestina”, como han denunciado reiteradamente feministas palestinas, criminaliza y estigmatiza la solidaridad en los espacios académicos, políticos y feministas, reproduciendo los criterios de respetabilidad del liberalismo occidental, que se concibe a sí mismo como portador del progreso y sitúa a sus “otros” como cuerpos a civilizar o salvar.
La narrativa que justifica la agresión israelí como una cruzada para “liberar” a mujeres o personas queer palestinas de Hamás, en continuidad con el discurso desplegado en las invasiones a Iraq y Afganistán, se inserta de lleno en esta lógica colonial. Contra esa instrumentalización del género y la sexualidad, bien documentada bajo las formas del genderwashing y el pinkwashing, las feministas palestinas han advertido que la violencia colonial no sólo tiene efectos de género, sino que es, en sí misma, una cuestión feminista. En este sentido, el trabajo de reproducción social que persiste en Gaza -desde las tareas de cuidado hasta el sostén de la vida en condiciones extremas- adquiere un carácter político central. La destrucción de las condiciones mínimas de existencia (acceso a agua, alimentos, energía, salud, educación) no es un daño colateral, sino parte estructural del genocidio. Pero también lo es el silenciamiento de las formas de resistencia comunitaria y feminista que persisten bajo el fuego, y que quedan fuera del foco cuando se niega nombrar la violencia como lo que es: colonial y genocida.
En el imaginario sionista, tanto la tierra como los cuerpos palestinos son concebidos como vacíos, disponibles para la ocupación, la explotación y la experimentación: lugares donde probar armas, tecnología y estrategias políticas que refuerzan el carácter racializado del Estado.
Denunciar este silencio implica recuperar el potencial de una práctica feminista anticolonial que rechace el excepcionalismo palestino. Requiere también desobedecer, cuestionar y denunciar los marcos institucionales que censuran la solidaridad y amplificar las voces feministas palestinas que han producido durante décadas un pensamiento crítico radical sobre género, tierra, despojo y resistencia.
El silencio persistente de gran parte del feminismo frente al genocidio palestino revela no sólo una omisión ética, sino una complicidad estructural con los marcos epistémicos del colonialismo liberal. Este silencio, lejos de ser neutral, funciona como una forma de violencia simbólica que refuerza el borramiento de las voces palestinas, criminaliza la solidaridad y sostiene el “sentido común colonial” que normaliza la narrativa sionista.
Ante la devastación sistemática del tejido social palestino, el feminismo no puede limitarse a discursos abstractos ni a solidaridades performativas. La credibilidad del feminismo como movimiento político y ético está en juego cada vez que calla frente al genocidio, cada vez que reproduce la violencia epistémica del silencio. Su legitimidad depende de su capacidad para incomodar al poder, para denunciar la injusticia con claridad y sin condiciones, y para estar del lado de quienes enfrentan violencias estructurales en todas sus dimensiones: racial, sexual, económica, territorial. Articular una posición feminista anticolonial exige romper con la lógica de la equidistancia, esa que diluye la violencia estructural bajo el disfraz de la neutralidad. No hay simetría posible entre el colonizador y el colonizado, entre el aparato militar de ocupación y una población cercada, desplazada, desposeída. La lucha por la liberación palestina es una causa estructuralmente entrelazada con todas las luchas feministas contra el racismo, el patriarcado, el imperialismo y el capitalismo global.
La solidaridad verdadera no es un gesto, es una práctica cotidiana. Implica revisar los propios privilegios, nombrar al colonialismo, resistir activamente la violencia genocida, rechazar las narrativas del “sentido común colonial” y apoyar, de manera incondicional, el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación, la libertad y la vida.
Por Carolina Bracco
Fuente: LATFEM