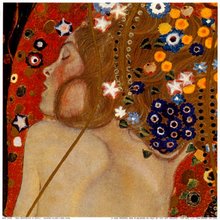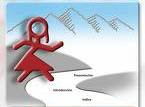Cuba: Mirar a los cuidados en clave decolonial
La Habana, 20 de octubre,2025.- . Avanzar hacia una nueva visión de los cuidados en América Latina requiere incorporar enfoques decoloniales que reconozcan y valoren las experiencias de poblaciones originarias y ancestrales, coincidieron especialistas y activistas este octubre en La Habana.

En nuestra región, las mujeres han cargado históricamente con la responsabilidad del cuidado, una carga que se ha profundizado con el envejecimiento demográfico y las crisis sanitarias, describió la académica colombiana María Nohemí González en su conferencia «Cuidados comunitarios con enfoque étnico».
Son, además, mujeres negras, indígenas y pobres las principales cuidadoras, que enfrentan condiciones laborales precarias y discriminación estructural, explicó González, presidenta de la Red Iberoamericana de Investigaciones de Género (HILA), de la Universidad Simón Bolívar, de Barranquilla.
En opinión de la académica, la invisibilización y deslegitimación de los saberes ancestrales y comunitarios contrastan con la hegemonía del conocimiento científico occidental, lo que conduce a la necesidad de una revisión crítica que articule estos saberes desde una epistemología plural y dialogante.
La conferencia de González fue parte de la IV Edición del «Seminario Permanente Ecopoéticas y Ecosofías: Cartografías Epistémicas de Mujeres en Afroamérica» y tuvo lugar el 7 de octubre en la Universidad de La Habana, en conmemoración del 139 Aniversario de la abolición de la esclavitud en Cuba, aprobada en esa fecha de 1886.
El encuentro estuvo convocado por el Grupo de Trabajo en Estudio Interdisciplinario en Decolonialidad, Feminismos e Interculturalidad, del departamento de Filosofía y Teoría Política para las Ciencias Naturales y las Matemáticas, de la Facultad de Filosofía, Historia y Sociología de la Universidad de La Habana, en colaboración con la dirección de Marxismo e Historia de Cuba, de la propia casa de altos estudios.
También por la Red HILA y la Sección Científica de Afroepistemologías y Geo-corpo-política de África y sus Diásporas, de la Sociedad Cubana de Investigaciones Filosóficas.
Este grupo de trabajo, nacido en 2016, constituye una acción afirmativa de descolonización universitaria y abre un nicho genuinamente decolonial, feminista e intercultural que restaura, de forma orgánica, saberes y prácticas en el ámbito tradicional de la universidad, considera la filósofa Maydi Estrada Bayona, co-coordinadora académica del Seminario Permanente.
Abordar el tema de los cuidados es un proceso natural, identificado el desarrollo de los seminarios anteriores, donde se vinculan personas de la academia y activistas para desmontar concepciones y reeditar otros tipos de saberes.
La propuesta de las cinco R
En su intervención, González narró una experiencia de investigación en Colombia, en busca de un nuevo paradigma de los cuidados que reconozca el bienestar individual, indisolublemente vinculado al colectivo y al territorio.
Los cuidados comunitarios emergen como prácticas fundamentales de reciprocidad y resistencia política contra los efectos coloniales, patriarcales, racistas y de conflictos armados que atraviesan muchas comunidades, valoró la presidenta de HILA.
Son, además, prácticas regenerativas que buscan la sostenibilidad integral de la vida -biológica, social, cultural y espiritual- y la reconstrucción de tejidos sociales erosionados por múltiples violencias, apuntó.
En línea con ese análisis, Estrada, también profesora de la Universidad de La Habana, planteó interrogantes sobre cómo traducir estos enfoques al contexto cubano, «un desafío para nuestras prácticas militantes, tanto en la academia como en el activismo».
¿Cómo contar con cuidados comunitarios con enfoque étnico; cómo evitar la instrumentalización de la relación entre derechos, cuidados y saberes ancestrales; y cómo la interculturalidad puede abrir caminos para pensar los cuidados y las políticas públicas en Cuba?, se preguntó la investigadora.
«Salvando las distancias culturales entre Cuba y Colombia, hay elementos comunes marcados por los procesos de conquista, colonización, trata, economía de plantación y una colonialidad que se viste también de unidad y diferencia», aseveró.
Estrada reflexionó sobre la necesidad de valorar los nichos de conocimiento fuera de los espacios académicos tradicionales y sanar los cuerpos y memorias ancestrales para garantizar cambios y equilibrios futuros. También llamó a que las comunidades afrodescendientes y diversas sean tomadas en cuenta como personas activas en la construcción de estos procesos.
Frente a este análisis, las políticas públicas deben partir de una investigación desde abajo, respetando las voces y saberes de las comunidades cuidadoras, coincidieron ambas estudiosas.
Para María Nohemí González, reconocer la racialización del cuidado implica un horizonte de reparación histórica, así como un nuevo pacto social para redistribuir los cuidados entre géneros y en la familia.
La política de las cinco R para los cuidados, promovida por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se enfoca en transformar el trabajo de cuidados mediante cinco principios: reconocer su valor, reducir la carga laboral, redistribuir las responsabilidades equitativamente, recompensar (remunerar) el trabajo de cuidados y representar a las personas que cuidan en la toma de decisiones.
González, en tanto, propone otras cinco «R» como base para una política comunitaria de cuidado: racionalidad (vínculos colectivos), reciprocidad (economía de la confianza), resistencia (dimensión política frente a opresiones), regeneración (prácticas sostenibles y sanadoras) y reconocimiento (con reparación histórica).
A su juicio, es importante la inclusión de las prácticas espirituales, medicinales y ancestrales en un sistema mixto de salud, así como la participación vinculante y autónoma de las comunidades durante todo el ciclo de diseño, implementación, evaluación y transformación de las políticas de cuidado.
Este enfoque interseccional se presenta no sólo como desafío, sino como una propuesta civilizatoria para construir sociedades justas y sostenibles en América Latina, asegura la experta colombiana.
El Ritual del útero: sanación ancestral y cuidado desde el cuerpo
Como parte de la praxis y reconexión de los cuidados en clave decolonial, el «Ritual del útero» también estuvo presente -de manera semipresencial- durante la IV Edición del Seminario, como herramienta de sanación profunda, basada en conocimientos ancestrales transmitidos por tribus de mujeres.
Este rito busca limpiar memorias de dolor y bloqueos que atraviesan generaciones -siete hacia atrás y siete hacia adelante-, además de restablecer el equilibrio energético y creativo del útero, considerado centro de poder y fuerza ancestral, explicó la profesora y sanadora Paola Campos Molina, de la Universidad Provincial de Córdova, en Argentina, quien hizo la facilitación de esta acción virtual de seminario.
«Hablar del cuerpo y reconocer el útero como portador de un campo de información, también hace referencia a todas las memorias que él alberga, memorias de dolor, de enfermedades, miedos, abusos, bloqueos, pensamientos limitantes, que en muchas ocasiones no nos pertenecen, provienen del clan y de todo lo que el clan dejó sin resolver, que no pudo mirar», explicó Campos a SEMlac.
«Cuando hacemos consciente todo aquello que nos habita y que podemos liberar, nuestro ser evoluciona y sana, en ese sanar que nos libera y resuena en cada persona en la tierra», agregó.
Campos detalló que este ritual, basado en saberes no religiosos sino ancestrales, abre puertas a vivencias de autoconocimiento que trascienden las prácticas intelectuales y conecta con saberes que han permanecido en la subalternidad y son cruciales para la comprensión del bienestar integral.
La psicóloga y activista por los derechos de las personas afrodescendientes Norma Guillard Limonta conectó el rito con una experiencia previa, enmarcada en un debate regional acerca de las desigualdades étnico-raciales en la salud, que relacionó experiencias ancestrales de poblaciones indígenas, afrodescendientes y parteras, en diálogo respetuoso con la medicina occidental.
«Fue una hermosa demostración de cómo descolonizar desde la salud y mejor aún si se respetan esos saberes y se busca trabajar en conjunto», valoró.
El rito, detalló Campos, reafirma que el útero no es para guardar miedo o dolor, sino para dar vida y luz, como un acto político y de resistencia frente a las epistemologías dominantes.
«En rituales como este entendemos que el empoderamiento de la mujer no está en las retóricas del poder que muchas veces encumbramos y nos recarga, sino en descubrir nuestras verdaderas potencias de mente, espíritu, cuerpo físico y comunitario», valoró Estrada.
Link de la nota: https://www.redsemlac-cuba.net/redsemlac/sociedad-y-cultura/mirar-a-los-cuidados-en-clave-decolonial/
Por Dixie Edith
Fuente:SEMlac