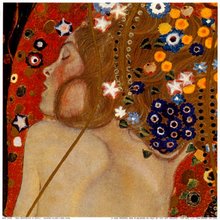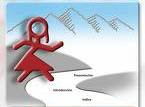La precariedad como materia prima del autoritarismo político: “Es al movimiento feminista al que le dedicamos este libro. Es ahí donde nos reconocemos, donde pensamos y con quien conversamos”
En Contra el autoritarismo de la libertad financiera, las investigadoras Verónica Gago y Luci Cavallero leen el ajuste, la deuda y la violencia como engranajes de una misma maquinaria. A dos semanas del triple femicidio de Brenda, Morena y Lara, piensan desde el feminismo cómo se paga la crisis con vidas concretas y qué prácticas colectivas resisten al saqueo.

Verónica Gago y Luci Cavallero, autora de Contra el autoritarismo de la libertad financiera (Tinta Limón).. Imagen: Gentileza
“Escribimos este libro con urgencia. Es un manifiesto contra todas las formas anarcocapitalistas de la negación de la interdependencia, es decir, de la necesidad de otros seres, de paisajes y de tramas colectivas para la reproducción social. Es un análisis de las formas en que esa negación expresa una nueva intensificación de la explotación y la extracción de valor de la cooperación social. Es un manifiesto contra el saqueo de la riqueza colectiva en manos de la ultraderecha”, comienza el libro Contra el autoritarismo de la libertad financiera, la investigación que Verónica Gago y Luci Cavallero acaban de publicar en Tinta Limón, en alianza con la Universidad Pública y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).
Las autoras trazan un mapa, que forma parte de una saga de investigación e intervención feminista iniciada en 2019 con “Una lectura de la deuda”, seguida por ¿Quién le debe a quién?, junto a Silvia Federici y más tarde La casa como laboratorio, que exploró deuda, vivienda y trabajo durante la pandemia. La investigación continúa esa línea, utilizando la deuda como un método: un prisma para observar cómo cambian las formas de violencia en los vínculos sociales, qué significa ser trabajadora y, al mismo tiempo, tener que endeudarse, y cómo la deuda se transforma según distintos contextos históricos: antes de la pandemia, durante ella y en el pico inflacionario de la pospandemia.
Entre definiciones, análisis e historia, las autoras muestran cómo la imposición de una concepción financiera liberal nos obliga a competir permanentemente bajo la amenaza del empobrecimiento. La precariedad aparece como materia prima del autoritarismo político y como dispositivo que captura el futuro para entregarlo a la especulación financiera. También proponen dar cuenta de cómo ese enlace subterráneo entre deuda y ultraderecha ya fue puesto en evidencia desde el debate feminista, y enlazan el análisis con una serie de conversaciones sobre lo que llaman la comunidad futura. Allí, en diálogo con experiencias territoriales y colectivos en lucha que están siendo construidas aquí y ahora, se ensaya la posibilidad de afectarnos, de sostenernos y de imaginar futuros desde la trama comunitaria.
¿Por qué “Contra el autoritarismo de la libertad financiera"?
VG --El triunfo de la ultraderecha no puede explicarse sólo como un corrimiento ideológico. Milei promete “estabilización” con la dolarización, pero a la vez interpela a sujetos ya entrenados financieramente: gente que sabe que va a necesitar tres laburos, que se endeuda para pagar otras deudas, que vive con la inflación y la dolarización de hecho en la vida cotidiana. Para nosotras la deuda es un dispositivo político que produce subjetividades, estrategias de vida y vínculos con cómo te percibes como trabajadora, con las urgencias y también con la ansiedad. Lo financiero es también una economía psíquica muy particular. Nos parecía importante salir de esas primeras discusiones que decían “la gente se volvió de derecha”. Si miramos la economía al ras de la vida cotidiana, se vuelve mucho más entendible por qué un discurso como el de Milei logra hacer sentido: frente a la angustia diaria por la inflación, por el dólar, por las deudas, aparece como una promesa de alivio. Esa lectura nos permite confrontar mejor los argumentos que llevaron a la victoria de la ultraderecha.
Pensando en esa doble vara que promete libertad, ¿cómo se convierten las finanzas en un dispositivo de control sobre la vida cotidiana, especialmente de mujeres y personas de la comunidad LGBTIQ+?
LC: --La apuesta del libro es trabajar esa aparente paradoja de ser gobernados a través de la idea de libertad, que no es nueva. Hay toda una historia de teóricos que caracterizan ese rasgo como propio del neoliberalismo. Nos interesa por dos razones: primero, porque hay muchos gobiernos de ultraderecha que gobiernan en nombre del autoritarismo de la libertad, aplicando medidas profundamente autoritarias contra la población, contra el movimiento feminista, contra el movimiento LGBTIQ+ y contra los migrantes. Y, segundo, porque de algún modo esta discusión se enlaza con la consigna Vivas, libres y desendeudadas nos queremos. El feminismo puso la idea de libertad en la calle, asociada al reconocimiento del trabajo no remunerado, a la jerarquización de las formas de interdependencia y a la demanda por el desendeudamiento. Entonces, había también un juego político en tratar de entender por qué hoy este gobierno pone como interpelación masiva la idea de la libertad económica, y más precisamente de la libertad financiera.
La lectura feminista de la deuda fue clave. Empezamos investigando cómo impactaba el sobreendeudamiento en la vida de las mujeres, y desde ahí construimos una metodología: estudiar cómo se paga la deuda, con qué trabajos; pensar la deuda en relación con la economía de la violencia. En su momento hablar de “la deuda como economía de la violencia” costaba hacerlo aterrizar, pero hoy es una clave para entender incluso casos como el triple femicidio. Las mujeres se endeudan para sobrevivir, sobre todo para gastos asociados al cuidado y al sostenimiento de la economía doméstica. Ese endeudamiento se naturalizó como paisaje de la vida cotidiana. En el libro damos un paso más: no alcanza con hablar sólo de sujetos endeudados. También vemos la emergencia de la microespeculación. En el caso de las mujeres, aparece como una estrategia para completar ingresos cada vez más devaluados. Y entre los varones jóvenes, frente a una precariedad creciente, la especulación financiera se vuelve una forma de conjurar la incertidumbre del futuro e incluso de afirmar una masculinidad. Ya no la masculinidad proveedora, sino una masculinidad especuladora, asociada al riesgo financiero, que en muchos casos se combina con discursos antifeministas.
¿Cómo se vincula esa violencia extrema con el avance del autoritarismo financiero? ¿Ven un patrón común de endeudamiento y autoritarismo en la región, o hay especificidades nacionales?
VG: --En la investigación trabajamos en varios niveles, por un lado es claro que las tendencias autoritarias de las ultraderechas son un fenómeno global. Al mismo tiempo, Argentina funciona como una especie de laboratorio. Por el grotesco de la figura presidencial, pero también porque el nivel de disciplinamiento contra el movimiento feminista, transfeminista y queer responde a la importancia y a la fuerza que tuvo en los últimos años. El aborto legal, los Encuentros Plurinacionales, las articulaciones políticas: todo eso circuló globalmente como una imagen de Argentina. Y es también lo que se busca desarmar. En términos regionales, lo que estamos viendo es un intento muy explícito de reorganización por parte de Estados Unidos, primero a través de la deuda con el FMI y ahora directamente desde el Tesoro. Lo vemos en Argentina, lo vemos en Ecuador, en las elecciones que vienen en Chile, en la dictadura de Perú. Hay una dinámica autoritaria regional. El antecedente es Bolsonaro: aunque no esté hoy en el poder, mantiene un peso fuerte en la política local y municipal de Brasil.
En el libro proponemos una lectura feminista de estas tendencias autoritarias y de cómo encuentran en los dispositivos financieros, y en particular en el endeudamiento, un vehículo fundamental. Que opera de abajo hacia arriba: en los territorios cambia la economía de la violencia, y por arriba funciona como un mecanismo de recolonización de la región. Eso inscribe a América Latina en un mapa global del fascismo. Además el genocidio en Gaza como ejemplificador de lo que significa hoy el avance del capital. Acumulación y genocidio se muestran como dinámicas inseparables. Desde la crisis de 2008, y sobre todo después de la pandemia, el capitalismo se reorganiza en clave de guerra. Las grandes tecnológicas monopolizan la riqueza, pero también se expande una economía de guerra. Entonces nuestra preocupación es cómo conectar esas tramas de violencia que parecen locales con la dimensión regional y global.
Luci Cavallero: "El modelo de austeridad que se presenta en la macro se traduce en un entrenamiento en la precariedad cotidiana".
En el libro aparece el cruce entre lo macro y lo micro: cómo las decisiones económicas parecen desvinculadas de la vida cotidiana, pero terminan afectando directamente.
VG: --El gobierno nos obliga a vivir en una experiencia de disociación total. A nivel global, las publicaciones económicas dicen: “Milei logró controlar la inflación”. Pero la experiencia cotidiana es exactamente la contraria: cuando medís la inflación con tus ingresos, con tu capacidad de compra, lo que ves es un descontrol absoluto. Entonces se instala esa disociación permanente, te dicen que está todo bajo control, pero en el día a día hacer las compras es cada vez más difícil.
LC: --Hay una afirmación fuerte que trabajamos en el libro: la austeridad deviene lengua popular. Eso significa que durante años hubo un entrenamiento en la precariedad, una sociedad ajustada, que aprendió a recortar en silencio. Primero con Macri, pero también bajo el gobierno de Alberto. Ajustes que se aplicaban sin poder nombrarse como tales, sin que fueran parte del discurso público, aunque ya estaban reorganizando la vida cotidiana. Entonces no debería sorprendernos que la austeridad se convierta en un programa económico explícito. Porque ya había una población entrenada: dejar de salir, pasar a segundas marcas, saltarte comidas para pagar deudas. Eso después se vuelve discurso macroeconómico. Nosotras hablamos de cómo la deuda se metió en las casas: no es lo mismo deuda externa que deuda doméstica, pero están conectadas. Ese modelo de austeridad que se presenta en la macro se traduce en un entrenamiento en la precariedad cotidiana.
El gobierno de Javier Milei acelera una economía cotidiana atravesada por más deuda, pluriempleo y devaluación de ingresos. En ese marco se establece una economía política del odio, que necesita cuerpos descartables y moraliza las estrategias de supervivencia. ¿Cómo funciona esa culpa liberal?
VG: --La libertad financiera está totalmente encapsulada en esa culpa individual. Funciona con la idea de una “pobreza meritocrática”: si te va mal, es porque no te esforzaste lo suficiente; si estás endeudada, es porque fracasaste en tu estrategia económica. Esa economía psíquico-afectiva de la deuda se sostiene en la culpabilización permanente: mostrarte como un sujeto económico fallido. Todo lo que te pasa es tu culpa, porque no estuviste a la altura, porque tomaste malas decisiones. El endeudamiento no se entiende sin esa insistencia en que sos un sujeto imperfecto que debe pagar las consecuencias.
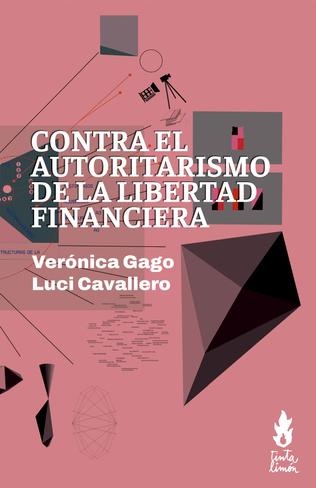
El libro de Gago y Cavallero se consigue en librerías y en la página de Tinta Limón
¿Qué significa liberarse de eso?
VG: --Hacemos un contrapunto entre libertad financiera y procesos de liberación. Porque los procesos de liberación son ensayos, experimentaciones abiertas: liberarse de la deuda, de la dependencia económica, de los mandatos de género. Son prácticas políticas, procesos vivos. En cambio, la libertad financiera busca clausurar y capturar esa apertura, como si viniera a neutralizar lo que se ensayó con consignas como desendeudadas nos queremos o con la idea de que cuidar no puede ser un mandato natural asignado a ciertos cuerpos.
LC: --Esto entra de lleno en lo que hoy se discute en la campaña. El endeudamiento explotó como problema público, pero hubo un trabajo previo de muchos movimientos que pusieron el tema en agenda. Y ahora vemos que muchas veces ya no hay “política pública mágica”: claro que necesitamos subir salarios, pero también hay un mundo enorme de trabajos que no tienen salario formal. Ahí la lucha es por su reconocimiento y por la provisión de servicios públicos, porque todo lo que el Estado deja de hacer en inversión social se convierte en fuente de deuda. Salud, educación, vivienda: cada carencia pública obliga a endeudarse. Por eso pensamos la lucha por el desendeudamiento en varias dimensiones. Una de ellas es politizar el endeudamiento como mecanismo de ajuste: entender cómo hace que las personas asuman individualmente costos que antes eran colectivos. A diferencia del 2001, hoy la protesta social y la violencia en los territorios se configuran de otra manera, marcada por ese entrenamiento en la precariedad. La pregunta es cómo inventar mecanismos para colectivizar lo que se vivió en soledad. Esa debería ser también una discusión de campaña: qué dispositivos necesitamos para transformar esas experiencias individuales de ajuste y endeudamiento en fuerza política colectiva.
Cierran la investigación con conversaciones que ponen al territorio en el centro y se preguntan ¿se hace posible imaginar una comunidad futura?
LC: --Pretendemos mostrar lo que ya se está ensayando. Nosotras también somos parte de esas prácticas: junto a compañerxs de distintas agrupaciones estamos experimentando qué significa hacer comunidad hoy, en medio de subjetividades atravesadas por el neoliberalismo, redes sociales que muchas veces fragmentan, y mecanismos de ajuste que hacen que el tiempo colectivo se reduzca a los últimos momentos del día. La pregunta es cómo sostener la trama comunitaria en esas condiciones. Pensamos la comunidad futura en tensión con la deuda. Porque la deuda intenta apropiarse del futuro, clausurarlo en clave financiera. Nosotras proponemos lo contrario: imaginar y practicar comunidades que politicen esos dispositivos que buscan destruir la vida. Frente a una libertad financiera autoritaria, que obliga a competir todo el tiempo para no caer más abajo, se trata de inventar modos de liberarse de ese mandato. Hoy la perversión es tal que militar aparece como un privilegio, cuando en realidad es parte de la supervivencia colectiva. Los feminismos, lxs jubiladxs, las personas con discapacidad, muestran que la respuesta está en estar juntxs, en la calle, resistiendo. Ese acumulado histórico de organización y autogestión en Argentina es lo que quieren quebrar. Es al movimiento feminista al que le dedicamos este libro. Es ahí donde nos reconocemos, donde pensamos y con quien lo conversamos. El libro nace y vuelve al movimiento feminista, para ser usado como arma, como artefacto, incluso para ser descartado si no sirve.
Link de la entrevista: https://www.pagina12.com.ar/864618-es-al-movimiento-feminista-al-que-le-dedicamos-este-libro-es
Fuente: Las/12