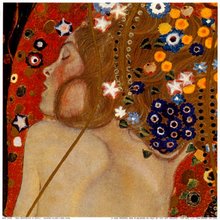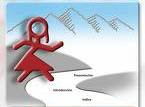Inés Sánchez de Madariaga, la arquitecta que visibilizó los desplazamientos de las mujeres en las tareas cotidianas: “Los viajes de cuidado son casi tan largos como los del empleo. Merecen atención”
Especializada en urbanismo feminista, acuñó el término ‘movilidad del cuidado’ en 2007, a raíz de una petición del entonces el Ministerio de Fomento

Inés Sánchez de Madariaga, arquitecta urbanista experta en género. (Cedida)
La mayoría de las mujeres sabe lo que es tensarse cuando camina de noche, sola y bajo una calle estrecha y mal iluminada. También lo que supone, en grandes urbes como Madrid o Barcelona, tardar cerca de una hora en transporte público para ir al centro a hacer recados, acompañar a los hijos al colegio o llevar a los padres al médico. Todo eso es tiempo en tareas que, estadísticamente, siguen haciendo más ellas que ellos. También espacio. Por ello, desde hace años cobra fuerza el urbanismo con perspectiva de género.
Su pionera tiene nombre español. Inés Sánchez de Mádariaga (Madrid, 1963) es arquitecta urbanista experta en este ámbito. En 1999 creó y dirigió el primer grupo de investigación español sobre género, urbanismo y arquitectura, GeneroUrban, en la Universidad Politécnica de Madrid, germen de la actual Cátedra UNESCO de Género en Ciencia, Tecnología e Innovación de la misma institución. Además de mirar por las mujeres a la hora de mejorar las ciudades acuñó el concepto de movilidad del cuidado entre 2007 y 2008, en plena crisis económica, a petición del Ministerio de Fomento del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Pero, ¿qué significa? “Son las tareas necesarias para la reproducción de la vida y el mantenimiento del hogar. Algunas se hacen dentro de la vivienda, como lavar, cocinar o limpiar, pero otras se realizan fuera, en el entorno cercano o en otras partes de la ciudad”, explica por teléfono a Infobae España, sobre la definición del término en el marco del Congreso Futuro Iberoamericano, principal evento de divulgación científica y conocimiento de América Latina, celebrado en Madrid los pasados 30 y 31 de octubre.
Además de asesorar al Ejecutivo de Zapatero, participó en la redacción de la normativa vasca, la Junta de Extremadura incorporó en 2019 un anexo sobre género en su ley de urbanismo y la Comunidad Valenciana aprobó en 2022 la guía “Proyectar los espacios de la vida cotidiana. Criterios de género para el diseño y contratación pública de vivienda”.
-Pregunta: La entrevista se concede en el marco del Congreso Futuro Iberoamericano, que tiene lugar con el objetivo de reflexionar sobre los desafíos globales como la inteligencia artificial, la emergencia climática... ¿Qué papel juegan las ciudades en el mundo que tenemos ahora?
-R: Las ciudades juegan un papel fundamental porque la inmensa mayoría de la población del mundo es urbana y es un proceso que sigue en curso. Cada vez seremos más población urbana. En América Latina, que es el ámbito geográfico del congreso, es un continente altamente urbanizado.
-P: Me interesa sobre todo en qué momento empezaste a reflexionar sobre cómo se entienden las ciudades y, sobre todo, que no están construidas para nosotras.
-R: Llevo trabajando este tema desde hace muchos años. Empecé cuando era estudiante en Nueva York, donde estuve con una beca Fulbright hace 35 años, en 1989 o 1990. Me di cuenta de que este era un tema que algunas arquitectas y urbanistas en Estados Unidos estaban tratando desde finales de los setenta y principios de los ochenta. Era un campo nuevo en Estados Unidos y como estaba haciendo allí un máster, lo vi y me interesó. Cuando volví a España y empecé mi carrera académica, enseguida comencé a investigar sobre este tema y creé el primer grupo de investigación español sobre género, urbanismo y arquitectura en 1999. Desde entonces llevo trabajando en ello. Tenía una conciencia muy clara cuando vi aquello en Estados Unidos de que las vidas de hombres y mujeres eran diferentes. Lo que vi allí es que había una vinculación directa con el espacio construido, tanto urbano como arquitectónico. Por eso me interesó, porque era muy consciente de esas diferencias.
-P: ¿Y allí te chocó algo? ¿Había alguna diferencia con la de España de aquel momento?
-R: Sí, porque las ciudades americanas son muy distintas de las españolas, sobre todo las de aquel momento. Desde entonces, las ciudades españolas se han americanizado un poco en lo malo: el crecimiento disperso construido sobre autovías. Las ciudades americanas son muy dependientes del automóvil privado, casi no tienen transporte colectivo y las cosas están muy separadas. A través de una técnica urbanística que se llama zonificación, se atribuyen usos al suelo, que son actividades: suelos residenciales, suelos comerciales, de oficinas o industriales. En el crecimiento norteamericano están muy dispersos y separados en el territorio. Eso se lleva muy mal con la vida cotidiana de las personas que tienen que compaginar el empleo con las tareas de cuidado, que son las necesarias para el mantenimiento y la reproducción de la vida y la reproducción social, tareas que estadísticamente hacen las mujeres. Hay una realidad urbanística americana muy clara, y en España ese modelo disperso, con segregación de usos basado en el transporte privado, se importó a principios de los noventa. Entonces tenemos algunas periferias que son un poco así, no tan exageradas como en el modelo americano.
En América Latina lo que tienen es un crecimiento disperso de rentas bajas, con mucha informalidad, muy pocas infraestructuras y poquísimos equipamientos, con transporte prácticamente inexistente. Es una realidad que requiere otro tipo de intervenciones, y donde el tema del género también es fundamental, porque faltan las infraestructuras básicas que son soporte de la vida cotidiana, que en Europa proporciona el estado del bienestar: equipamientos sanitarios, educativos, deportivos, culturales, etcétera. Vemos que son realidades urbanas muy distintas, que también tienen que ver con el nivel de desarrollo económico y con la estructura del estado del bienestar y su traslación al territorio a través del urbanismo. Y ese es el tema en el que trabajo desde hace más de 30 años.
“Las ciudades españolas se han americanizado. En América Latina faltan las infraestructuras básicas que son soporte de la vida cotidiana, que en Europa proporciona el estado del bienestar”
-P: Cuando hablamos de urbanismo feminista lo primero que se nos viene a muchas a la cabeza son las calles estrechas con falta de iluminación, pero, ¿en qué otros aspectos de nuestra vida cotidiana también se nota?
-R: El tema de la seguridad que dices es muy importante. Es la percepción subjetiva de que un espacio es seguro o no lo es, porque dejamos de ir a los sitios cuando percibimos inseguridad. Pero otro aspecto fundamental tiene que ver con las tareas de cuidado. Son las tareas necesarias para la reproducción de la vida y el mantenimiento del hogar. Algunas se hacen dentro de la vivienda, como lavar, cocinar o limpiar, pero otras se realizan fuera, en el entorno cercano o en otras partes de la ciudad. Hace falta poder llegar a esos lugares en tiempo y forma: con medios de transporte que permitan llegar a las horas necesarias, que sean asequibles y cómodos. Esas tareas incluyen acompañar a menores al colegio, a personas mayores al médico, actividades extraescolares, también hacer gestiones de la casa, que haya comida, cosas de limpieza, arreglos, burocracias... Todas estas tareas que se tienen que hacer en la vida cotidiana son diarias y otras surgen de manera imprevista, pero todas requieren tiempo y desplazamiento.
Primero deben existir los servicios donde esas actividades se producen. En América Latina, por ejemplo, muchos hogares no tienen lavadora, y en otros lugares del mundo ni siquiera agua corriente. Eso obliga a lavar en casa con agua fría, calentarla o llevar la ropa a un servicio de lavandería. La existencia o no de esas infraestructuras es fundamental para la vida cotidiana de las mujeres, porque estadísticamente son ellas quienes realizan esas tareas. Lo cual no significa que deban ser solo ellas quienes las realicen, ni que sean las únicas responsables de hacerlas, pero la realidad es que siguen asumiéndolas además de estar incorporadas al mercado laboral. Por tanto, deben compatibilizar esas tareas con un empleo y sus horarios. Ese encaje de responsabilidades puede ser tan difícil que muchas mujeres acaban trabajando a tiempo parcial, dejando el trabajo en algunos momentos o renunciando a promociones. Por eso las mujeres no tenemos tiempo.
-P: Hablabas antes también de la movilidad del cuidado. ¿Crees que ha sido importante darle nombre a esto?
-R: Sí, ha sido muy importante. La movilidad del cuidado fue una idea que se me ocurrió hace cerca de 20 años, en 2007 o 2008, en un trabajo que me encargó el entonces Ministerio de Fomento, hoy Ministerio de Transporte. Me pidieron analizar las estadísticas españolas sobre movilidad para ver cómo mejorarlas desde el punto de vista de género. Después de encontrar una serie de sesgos y omisiones en la recopilación de datos, me vino a la cabeza esa idea de que las categorías de viaje habituales que son estandar —empleo, educación, compras, ocio, acompañar a otros, visitas— esconden muchas veces motivos de viaje que tienen que ver con lo que desde los estudios de género y de las mujeres llamamos “tareas de cuidado”. Cuando acompañamos a alguien que no tiene autonomía para desplazarse solo por la ciudad es una tarea de cuidado. Cuando vamos a comprar comida, productos de limpieza o una bombilla que se ha fundido, eso también es cuidado. Cuando acompañamos a una persona mayor o enferma, también estamos haciendo tareas de cuidado. En las estadísticas tradicionales, esos viajes parecen poco importantes porque están repartidos en muchas categorías pequeñas. Pero al agruparlos bajo una sola se visibilizan y cuantifican.
El concepto ha tenido mucho impacto porque proporciona un punto de vista diferente sobre la movilidad y permite reconfigurar los objetivos de las políticas públicas. Ha permitido visibilizar que los viajes de cuidado para muchas franjas de la población son casi tantos como los del empleo y merecen atención. Hoy organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial lo están incorporando a sus proyectos.
-P: Supongo que cuando la gente te pregunta cómo de diferente usan los hombres y las mujeres las ciudades, te refieres a todo esto.
-R: Sí. Y hay un tercer factor importante: la interseccionalidad. Es un concepto que indica que los factores de discriminación se pueden componer en personas y en grupos de personas, creando realidades de desigualdad que son distintas a si solo miras, por ejemplo, al género o solo miras a la edad.
Además, las mujeres y los menores son comparativamente mucho más pobres que los hombres, en términos globales. Las mujeres poseen una pequeña parte de la riqueza mundial y son mayoría entre los pobres, junto con los niños. Esto se llama feminización de la pobreza y tiene relación, entre otros factores, con el aumento de los hogares monomarentales, que son los más vulnerables. También influye la segregación laboral: las mujeres se concentran en empleos peor pagados y entran y salen más del mercado laboral por los cuidados o la atención a mayores.
-P: Cuando viajas ahora a una ciudad, ¿notas si está bien diseñada o no?
-R: Todas las ciudades tienen partes mejor diseñadas que otras. Una ciudad perfecta no existe. Pero un elemento fundamental es el transporte: una ciudad con buen transporte colectivo necesariamente ha tenido buen urbanismo, porque el transporte solo funciona bien con cierta densidad y compacidad. Otro aspecto clave es la calidad del espacio público: que sea una ciudad en la que se pueda andar, con calles seguras, al menos en las calles centrales y en las rentas medias y no solo en las rentas altas.
Y un tercer aspecto es la vivienda: si es accesible económicamente y si hay una oferta lo bastante diversa para una población que está en transformación demográfica. Estamos en lo que los demógrafos llaman una segunda revolución demográfica: reducción drástica de la natalidad, envejecimiento acelerado y una reducción de los hogares. El parque de vivienda actual no se ajusta a esas nuevas realidades. Hay un desajuste entre la oferta y las necesidades de los hogares, no solo desde el punto de vista económico, sino también desde el tipológico.
-P: Supongo que también variará mucho entre grandes urbes como Madrid o Barcelona y ciudades más pequeñas o pueblos. ¿Hay patrones comunes?
-R: Sí. Las ciudades medianas y pequeñas son mucho más cómodas desde el punto de vista de género porque las cosas tienden a estar más cerca. En un país como España, con buena provisión de servicios públicos que cubren las necesidades básicas de la vida cotidiana, la calidad de vida en una ciudad media es muy alta, porque los desplazamientos son muy cortos. En las grandes ciudades hay más oportunidades laborales y también oferta cultural, pero la vivienda es más cara y los desplazamientos más largos. El coste de vida también es más caro. En el medio rural nos enfrentamos a la pérdida de población rural. Allí está masculinizada, lo que indica que es un entorno más hostil para las mujeres. Estas se van porque tienen menos oportunidades. Para fijar población en esas zonas hay que incorporar una perspectiva de género clara que tenga en cuenta por qué las mujeres se marchan.
-P: Tú has nacido en Madrid. Si pensamos en la capital, ¿qué acierta y qué falla?
-R: Madrid, y me refiero a toda la región, no solo al municipio, tiene un sistema de transporte público excelente, de los mejores del mundo. El espacio público, en gran parte de la ciudad, también está muy bien. Yo creo que en Madrid le falta, por ejemplo, el tema de política de vivienda, donde se pueden hacer más cosas pensando en nuevas necesidades de una población envejecida, de unos hogares más pequeños. La oferta de vivienda tiene que estar vinculada con servicios adecuados al envejecimiento de la población, a todas las tareas de cuidados que van vinculadas a una población envejecida y que en su mayoría son mujeres. Tanto las personas mayores como las personas que las cuidan, y como esa oferta de viviendas que hay, que se tiene que imbricar con servicios adecuados a los cambios demográficos que tenemos. Y también si queremos ayudar a las personas jóvenes a tener los hijos que quieren tener. Es muy difícil tenerlos porque la vida es carísima, sobre todo la vivienda y ya no se consigue estabilidad laboral. Hace falta también mirar en políticas de vivienda que faciliten la entrada en el mercado residencial de las personas jóvenes.
La reducción del tamaño familiar y el incremento de las familias monomarentales hace que para una gran parte de la población sea muy difícil resolver las tareas de la vida cotidiana a nivel individual, y hace falta apoyo que antes se daba en la familia extensa: las abuelas, las tías solteras... Eso ya no existe, ha desaparecido. Se tiene que sustituir con servicios públicos o privados. Las arquitecturas, el urbanismo y el diseño urbano tienen que proporcionar el medio construido en el que esas actividades puedan realizarse en el entorno de la vivienda.
“Hace falta apoyo que antes se daba en la familia extensa: las abuelas, las tías solteras... Eso ya no existe, ha desaparecido”
-P: También has asesorado a gobiernos autonómicos como el vasco, el valenciano y la Comunidad de Madrid. ¿En qué ámbito es más fácil introducir la perspectiva de género: en vivienda, espacio público o transporte?
-R: Hay que hacerla en todos los campos porque la ciudad es un todo, y la perspectiva de género afecta a todo. Hay que hacerlo desde la legislación urbanística, la política de vivienda, los servicios públicos, el espacio público, el transporte. En todos los ámbitos urbanísticos.
-P: El año pasado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso se burló del concepto “urbanismo feminista”. “Esto de la falsa igualdad tiene que terminar de una vez (...) Me han llegado a decir que tiene que haber una construcción inmobiliaria feminista, vamos al ridículo máximo”, dijo en septiembre de 2024. ¿Cómo se lidia con este tipo de negacionismo?
-R: Cuando las cosas se explican técnicamente y de manera profesional, no me he encontrado a nadie que no lo entienda. Llevo 35 años trabajando en esto y he hablado con todo tipo de personas, en España y fuera: en países musulmanes, en Arabia Saudí, Filipinas, India, Kenia, Egipto, toda América Latina, Australia... y nunca he tenido una audiencia que no lo entienda cuando se explica bien.
-P: Eso es muy bueno.
-R: Creo que es importante explicar las cosas con argumentos, con datos, con ejemplos y con el conocimiento acumulado, porque yo esto no me lo he inventado. Para mí la referencia fundamental es Dolores Hayden, que es una catedrática emérita de la Universidad de Yale en Estados Unidos, que en 1981 y 1984 escribió dos libros que son los fundacionales y que hacen un análisis del género y de la vida de las mujeres en las ciudades americanas. Todas las que hemos venido detrás hemos bebido de ahí. Lo que sí hemos hecho, y yo he hecho en mi trabajo, es trasladar todo esto a otros contextos que no son el americano y llevarlo a la práctica real, a la profesional y a la de las instituciones.
-P: Y ya para terminar, si pensamos en 2040 o 2035, ¿cómo sabremos que se han hecho bien las cosas?
-R: Quince años en urbanismo no es nada. En España tenemos legislación desde hace unos 20 años en esta materia. En algunas comunidades autónomas han sido más tempranas que otras. Por ejemplo, la ley vasca es del año 2005, y hay una legislación nacional desde el 2007 y después distintas comunidades autónomas, hasta diez, han estado legislando desde entonces. [La Ley de Igualdad de 2007 obliga a que las políticas y planes urbanísticos incorporen la perspectiva de género. Ese mismo año, la Ley del Suelo también menciona la igualdad entre hombres y mujeres como uno de los principios que deben guiar la actuación de las administraciones en materia urbanística.]
Empieza a haber planes, proyectos de vivienda, actuaciones en estaciones, proyectos de distinto tipo. Pero el cambio grande se producirá cuando haya un cambio en la forma normalizada de hacer urbanismo. Por eso la educación en la universidad es muy importante, para que salgan ya profesionales con otra visión, y cuando no necesitemos hablar de ello. Pero tardará un poco. El urbanismo es un campo de las políticas públicas de muy largo plazo y que además actúa sobre un medio físico que tiene mucha inercia temporal. También actúa solo sobre una parte, porque la mayor parte de las ciudades están ya construidas. En extensión, las ciudades españolas ya no crecen prácticamente o si lo hacen, en muy poco.
-P: ¿Y el objetivo?
-R: Que las tareas de la vida cotidiana se puedan hacer con menos coste personal, en menos tiempo y de manera más cómoda; que sean compatibles con el empleo; que las viviendas estén más adaptadas a las necesidades actuales, muy vinculadas a los roles de género; y que todas las personas puedan acceder a los servicios independientemente de su situación, especialmente las mujeres, que tienen menos recursos.
España parte de una buena base: estructuras urbanas compactas, buen transporte colectivo y servicios públicos razonables. Pero hay que adaptarse a los cambios sociodemográficos y mejorar los servicios, el transporte y la calidad del espacio público donde aún falta. Y el medio rural tiene también sus propias necesidades.
Fuente: Infobae