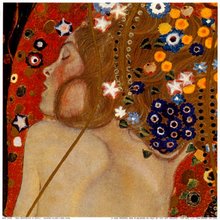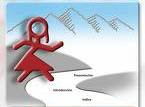Mujeres en las carreras STEM y el parámetro de “lo masculino” en la igualdad de género
A partir de la fundación de las primeras universidades en Europa entre los siglos XII y XIII y prácticamente hasta el siglo XIX, las mujeres no se consideraron del todo “aptas” para pertenecer a ninguna institución de esta índole. Vale la pena resaltar que las primeras universidades eran una extensión de la iglesia católica, a las cuales se transfirió el esquema de organización social eclesiástico donde el “saber” era un valor aparejado con “lo masculino” y, por lo tanto, los hombres (no todos) eran los únicos habilitados para desarrollar el conocimiento.[i] Pese a esto, algunas mujeres pudieron entrar a algunas universidades, aunque no se trataba de cualquier mujer, ellas formaron parte de los grupos aristócratas en Italia, Alemania y Francia. Tal es el caso de Bettina Gozzadini y Novella D’Andrea quienes, en el siglo XII, lograron obtener el título de doctoras en Derecho en la Universidad de Bologna, Italia.[ii]
Debates relacionados con el desarrollo del conocimiento y las condiciones diferenciadas que tenían mujeres y hombres para producirlo o para acercarse a él se hicieron presentes en el siglo XVII y XVIII. Por un lado, un grupo de intelectuales de la época bastante adelantados a su contexto reclamaban el derecho de las mujeres a la educación y al conocimiento, entre ellas y ellos destacan Pollain de la Barre, Bernard La Boivier de Fontelle, Fenelon, Jean Le Rond d´Alambert, madame de Beaumer, Abbé de Mably en Francia, Mary Astell, A. Lady y Mary Wollstomecraft en Inglaterra, Benito Feijoo y Josefa Amar y Borbón en España, y Dorotea Erxleben. Sus argumentos versaban sobre la igualdad de capacidades mental e intelectual que tenían mujeres y hombres y, a su vez, ya expresaban que la diferencia no se encontraba en el sexo de las personas. En el grupo opositor estaban pensadores como Rousseau y Prhoudhon, quienes insistían en que era necesario separar a las mujeres del conocimiento ya que éstas tenían una mínima capacidad para aprender y, además, estaban destinadas a realizar otro tipo de roles en la sociedad, roles principalmente vinculados a la reproducción y al cuidado del hogar.[iii]
En el siglo XIX, las mujeres comenzaron a ingresar a las universidades, aunque de forma incipiente, pero ya haciéndose notar. Dicha presencia se registró en Europa, Estados Unidos y América Latina, esto en el marco de lo que se conoce como la primera ola del feminismo, movimiento orientado a reclamar la incorporación de mujeres en los espacios públicos, el derecho al voto y la educación fueron los principales temas. Pese a ello, muchas investigaciones reconocen que la institucionalización de la ciencia moderna generó una suerte de exclusión de mujeres de los campos científicos puesto que, el saber científico se posicionó sobre los saberes líricos y los oficios y esto generó una suerte de “expulsión” de las mujeres de algunos campos donde su presencia ya estaba fincada. Ejemplo de ello fue todo el conocimiento que las mujeres tenían sobre partería, el cual comenzó a condicionarse a un entrenamiento y una certificación que apoyara su desarrollo profesional. Mujeres que no habían tenido la posibilidad de acceder a una educación formal fueron excluidas de sus prácticas y, en ese contexto, el conocimiento sobre el parto que habían desarrollado mujeres a lo largo de dos mil años quedó enclavado en un ámbito completamente masculino.[iv] Al mismo tiempo, los debates filosóficos sobre las condiciones de las mujeres para acceder y producir conocimiento continuaron. Rosario Castellanos, en su obra Sobre cultura femenina, visibilizó muchos de los argumentos que filósofos, sociólogos y psiquiatras como Shopenhauer, Simmel, Nietszche y Möbius, pensaban sobre la natural condición de las mujeres para no acceder al conocimiento, es decir, no razonar. Möbius incluso “acumuló datos para probar científica e irrefutablemente que la mujer es: ‘una débil mental fisiológica’”.[v]
De modo que, la construcción de las diferencias de género y el conocimiento se asienta en un ethos que organiza saberes que más allá de las distinciones funcionales específicas, sostiene la diferencia de prácticas femeninas y masculinas. Es lo que se conoce como división sexual del trabajo, la cual define las funciones sociales que, en términos ideales, deben realizar mujeres y hombres en la sociedad y está atravesada por representaciones culturales de género, construcciones discursivas de género, actitudes de género y sistemas de valores de género. Desde esta perspectiva, la organización social tiene como base la idea de que la función de las mujeres es parir a los hijos y, por lo tanto, cuidarlos. Así, lo femenino se circunscribe a lo maternal, lo doméstico, el cuidado, la enseñanza, en contraste con lo masculino que se establece en el terreno de lo público y, consistentemente, que tiene que ver con el prestigio y el poder. En gran parte del mundo, las funciones laborales y profesionales se organizaron en relación con aquello que diferencia a los géneros.
Simbólicamente, las nociones de feminidad están estrechamente relacionadas con las lógicas emotivas de sumisión, expresión, cuidado, organización doméstica, mientras que las de masculinidad, tienden a ubicarse en la fuerza, introversión, razón, conocimiento, abstracción. La división sexual de trabajo, entonces, se refiere también a las habilidades individuales que deberían desarrollar los sujetos a lo largo de su vida. Esta base de distinción de funciones y habilidades se reproduce al interior de las diversas instituciones sociales, desde la familia hasta los espacios públicos más amplios, como son la educación, la vida política, el ámbito profesional y, por ende, los saberes o conocimientos y las profesiones.
Los cambios sociales, económicos y, principalmente, las guerras vividas a lo largo del siglo XX fueron el marco del desarrollo de muchos fenómenos sociales, entre ellos, el crecimiento de la clase media en las grandes ciudades, la modernización de los países, el asentamiento de la educación superior como un punto de desarrollo científico y tecnológico y las instituciones encargadas de elevar la calidad de vida tanto individual como colectivamente. A esto se sumó el desarrollo de los derechos humanos y el reclamo de las mujeres por su desarrollo. Así, a partir de 1950 comenzó a darse un proceso de incorporación sistemática de las mujeres a las universidades que, para finales del siglo, mostraba una presencia sostenida en las matrículas con más del 50% de estudiantes mujeres en las universidades. Dicha representación se ha sostenido hasta hoy y según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés) las mujeres representan más del 52% de la matrícula de la educación terciaria. Pese a esto, los campos de conocimiento presentan una brecha de género que, hasta el momento, está marcada por una diferencia entre los saberes femeninos y masculinos. De hecho, tanto la UNESCO como la ONU mujeres han mostrado una gran inquietud ante la baja proporción de mujeres en las denominadas carreras STEM (Science, Technology, Engineering and Matematics, por sus siglas en inglés) que es menor a 35%. La importancia de este dato radica en que existe un esfuerzo internacional para alcanzar la igualdad en todos los ámbitos y garantizar la igualdad de oportunidades para todas las personas, esfuerzo plasmado en la Agenda 2030 de Objetivos de desarrollo Sostenible.
Regionalmente, el problema se presenta en la misma magnitud. Según la organización de la sociedad civil ‘Chicas en tecnología’ para 2024 en América Latina existía una falta de representación de mujeres en estas áreas lo cual, desde su punto de vista, es un problema estructural y un desafío regional. Así, los datos revelan que, en Latinoamérica, aunque la proporción de mujeres en la matrícula universitaria es mayor al 50%, en las disciplinas STEM varía en los países entre 28.9% y 42.6%. Cabe señalar que, en las áreas de ciencias naturales, matemáticas y estadística supera el 50% en varios países, pero en las denominadas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC´s) no pasa del 23% y los datos son todavía menores en las carreras de programación donde en la región va del 11.1% al 22.6%.
En México las cifras no varían tanto que lo que se muestra a nivel regional o a escala mundial. Según datos de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) durante el ciclo escolar 2024-2025 el total de estudiantes inscritos en educación superior (licenciaturas y posgrados) fue de 5,519,791, de los cuales 54% eran mujeres. No obstante, del total de inscritos en los programas STEM las mujeres representaron solo 38%.[vi]Pero, es todavía más preocupante ver que esta situación se repite a menor escala. en la UNAM, por ejemplo, desde 1924 hasta 2024, se ha experimentado una evolución y diversificación en la distribución de su matrícula por sexo que ha estado subordinada a las transformaciones y procesos administrativos y políticos (culturales) del sistema educativo superior. Lo anterior presenta una paradoja sistémica, compuesta, por un lado, por el proceso de feminización de la matrícula y, por el otro, de una baja representación de las mujeres en carreras valoradas como masculinas. En este caso, las mujeres no hay podido rebasar el 40% de representación en el área de las Ciencias Físico Matemáticas y de las Ingenierías, mientras que los hombres superan el 70%. Por su parte, en las Ciencias Biológicas y de la Salud, los hombres no alcanzan el 40% de representación, esto es porque el área de Salud se encuentra sobre representada por mujeres. Ambos datos nos muestran tal cual una paradoja de igualdad de género, pareciera que el acceso se abra de la misma manera a hombres y mujeres. No obstente, los estereotipos de género y a jerarquización del conocimiento se ve expresada en la elección de carrera de las y los jóvenes que asienta la diferencias en las matrículas y por ende en la aspiración de futuro de las y los jóvenes.
Ahora, más allá de las brechas de género en las áreas de conocimiento, quisiera poner un foco rojo al hecho de que los esfuerzos que se hacen en términos de políticas públicas y cambios culturales sosteienen un parámetro que continúa poniendo el valor “masculino” por encima de lo femenino. Me explico, las políticas educativas y los esfuerzos internacionales se han centrado en impulsar a las mujeres a incorporarse a carreras STEM, porque simbólicamente los saberes de esta área, que son valorados como masculinos, están mejor posicionados y estimados en los mercados de trabajo. Mientras que, las disciplinas que han sido históricamente feminizadas tienen una valoración inferior como la docencia o la enfermería continúan precarizadas. Entonces, no hay políticas que orienten a los hombres a elegir estos espacios como una opción educativa y laboral. El orden sociocultural, sigue impulsando un orden y una jerarquía que está marcada en los valores masculinos. No digo, por ningún motivo que esté errada la aspiración de la mujer que quiere ser enfermera, lo que planteo es que no hay políticas que orienten a los hombres a “aspirar” a ser enfermeros también o que se vinculen de manera más activa a las áreas feminizadas que en general son de servicios o cuidados, como si acontece con la orientación de las mujeres a las carreras STEM. Es decir, hay un esfuerzo contundente para que las mujeres “aspiraremos” a ocupar los espacios “masculinos”. Simbólicamente, se sigue jerarquizando el saber y así mismo se indica qué saberes son mejores.
Desde mi perspectiva, es momento de revalorar, realzar y trabajar a favor de mejorar las condiciones de las profesiones que son precarizadas y que se presentan todavía como femeninas tales como: la enfermería y la salud, los cuidados, la limpieza, la educación. Incluso, me parece ineludible revisar la manera en que estas profesiones son consideradas, tanto en lo individual como en la forma en que se presentan de manera colectiva. Si bien, el esfuerzo que se hace en términos políticos es, como ya he mencionado, basto en el ámbito internacional, incluso a escalas regionales y locales, el foco que se establece no es integral. Es poco el trabajo que se hace para revisar los contenidos en la educación básica, los cuales continúan dividiendo de manera simbólica y latente las áreas de conocimiento e impregnando de actitudes de género los saberes. Mirar este problema con perspectiva de género implica considerar que, además de dar más oportunidades a las mujeres, los hombres deben ser partícipes de los cuidados y que ellos también pueden revalorar sus aspiraciones.
Link original de la nota: https://lacostillarota.com/2025/11/20/mujeres-en-las-carreras-stem-y-el-parametro-de-lo-masculino-en-la-igualdad-de-genero/
Fuente: La Costilla Rota
[i] Ana Buquet, Jeniffer Cooper, Araceli Mingo y Hortencia Moreno. (2013) Intrusas en la Universidad. PUEG-IISUE-UNAM, pp. 255-26.
[ii] Itatí Palermo. (2006) El acceso de las mujeres a la educación universitaria. Revista Argentina de Sociología, 4(7), pp. 11-46; Palomar, C. (2017) Feminizar no basta. Orden de género, equidad e inclusión en la educación superior. ANUIES, p. 41.
[iii] Itatí Palermo. (2006), op. cit.
[iv] Ana Buquet, Araceli Mingo, Hortencia Moreno. (2018). Imaginario occidental y expulsión de las mujeres de la educación superior. Revista de la educación superior, 47(185), 83-108. Recuperado en 12 de noviembre de 2025, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-27602018000100083&lng=es&tlng=es.
[v] Rosario Castellanos. (2005) Sobre Cultura Femenina. Fondo de Cultura Económica, pp. 74
[vi] La clasificación de los programas fue hecha por ANUIES, el dato es propio obtenido de los Anuarios ANUIES https://www.anuies.mx/informacion-y-servicios/informacion-estadistica-de-educacion-superior/anuario-estadistico-de-educacion-superior
Las opiniones compartidas en la presente publicación, son responsabilidad de su autora y no reflejan necesariamente la posición de La Costilla Rota. Somos un medio de comunicación plural, de libre expresión de mujeres para mujeres.