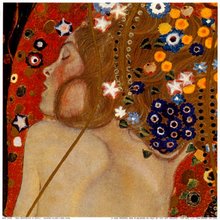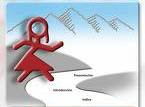Argentina: país con perfil de género
 El “Informe final - Argentina: perfil de género de País” , coordinado por Sandra Cesilini, reconoce que durante los últimos años se ha achicado la brecha entre mujeres y varones, sin embargo todavía hay mucho por hacer. La mirada está puesta en los sistemas de salud y educación, y en una activa participación política y económica para acabar con las desigualdades de género.
El “Informe final - Argentina: perfil de género de País” , coordinado por Sandra Cesilini, reconoce que durante los últimos años se ha achicado la brecha entre mujeres y varones, sin embargo todavía hay mucho por hacer. La mirada está puesta en los sistemas de salud y educación, y en una activa participación política y económica para acabar con las desigualdades de género. - Después de la crisis
A partir de 2001 muchas jóvenes mujeres debieron ingresar al mercado laboral a raíz de la pérdida del puesto de trabajo de sus compañeros varones. Este avance de las mujeres hacia el mundo laboral generó un cambio de roles en el terreno doméstico. La desvalorización y frustración que muchos hombres – de diferentes estratos sociales - sufrieron al quedar desempleados, alimentó situaciones de violencia cuyo impacto el informe reconoce como “extremadamente difícil de evaluar en la actualidad”. El informe señala que las argentinas “han tenido un gran avance desde la crisis del 2001-2002…”, aunque el país registra una de las mayores brechas salariales (entre varones y mujeres) del mundo.
Sin embargo, este cambio de roles tradicionales también potenció el lugar de las mujeres como generadoras de recursos y como líderes comunitarias. Ellas desarrollaron la capacidad creadora, la resistencia y la “no resignación”, defendiendo sus derechos como emprendedoras y como líderes sociales. Además, su participación en los espacios públicos ha crecido (la designación de dos mujeres para integrar la Corte Suprema de la Nación es un claro ejemplo).
A esa mayor presencia en el espacio público contribuyeron las leyes de Cupo Sindical (que obliga a tener 30% de mujeres en los cargos electivos sindicales), y las leyes de Salud Reproductiva y Procreación Responsable, de Anticoncepción Quirúrgica, de Educación Sexual. Pero por un lado está la norma, y por otro el modelo cultural heredado. Así es que todavía se mantiene el estereotipo femenino en medios de comunicación y su reflejo en la socialización de las y los jóvenes. En palabras de la Presidenta del INADI, María José Lubertino: “… es importante señalar que la igualdad de derecho no siempre se traduce en igualdad de hecho; que la calidad institucional todavía necesita ser mejorada, y donde la cultura sigue estando atravesada por valores patriarcales”.
- Educación, salud, y comunicación
Según datos de la Cancillería argentina (2007), la tasa de alfabetización de jóvenes de entre 15 y 24 años es del 98,9%, dato que representa un logro en el camino hacia la equidad de género. Además, año a año las mujeres conforman un número mayor de la matrícula universitaria: hay más alumnas (55%) y egresadas (57%) que varones. Pero todavía ellas no ocupan roles en la conducción de las universidades, y tampoco están a la cabeza de organizaciones empresarias o colegios profesionales.
En materia de salud el informe subraya que aunque no existe una restricción por razones de género en salud pública, muchas mujeres no acceden a estos servicios a causa de sus contextos culturales (indígenas, entre otras), y sigue siendo muy difícil incluir a los varones en temas de salud reproductiva.
A ello se suma que el Estado argentino no reconoce el derecho de las mujeres de interrumpir voluntariamente sus embarazos, y se alerta sobre el riesgo – de vida para las mujeres- de un aborto que se realiza en “condiciones inseguras”. Según Valeria Isla, Directora del Programa Nacional de salud sexual y procreación responsable “la mayor inequidad de género en Argentina está dada en la mortalidad materna por aborto. El principal obstáculo es ampliar la despenalización del aborto para mejorar el acceso de las mujeres al aborto seguro, acceso al sexo seguro, información, recursos, educación”.
Para la diputada nacional Marta Maffei “las propias mujeres resultan transmisoras de la cultura de dominación”, proceso que no solo se da en la educación sino que se reproduce en los medios masivos, y “todavía existen insuficientes niveles de cuestionamiento, reflexión, democracia, justicia y libertad”.
- Tanto por hacer
El informe concluye que “el modelo de dominación” que le exige a la mujer más y más se transmite a partir de la educación y los medios. A ellas se les exige trabajar dentro y fuera de casa, pero parte de ese trabajo no es remunerado ni reconocido. Cuando son violentadas no las escucha la policía ni el tribunal, y todavía se les niega la posibilidad de decidir respecto de su propio cuerpo.
El tráfico de personas, la violencia doméstica y el difícil acceso al mercado de trabajo (en el ámbito privado no hay leyes de cupo), son algunas de las piedras más grandes que argentinas y migrantes encuentran en su camino. “La carencia de una estrategia nacional de género con metas claras y monitoreadas son los mayores enemigos de la equidad de género”.
Por ello JICA propone: redes de organizaciones que trabajen a partir de estrategias cooperativas, y cuyo impacto se vea reflejado en la vida cotidiana; fomentar y desnaturalizar el tratamiento de la salud reproductiva (incluyendo en la currícula escolar temas de género y sexualidad); modificar los modelos de género que reproducen los medios, e incluir campañas de comunicación social (talleres, conferencias, etc.) para prevenir casos de violencia.
* Fundada en 1974 y actualmente presidida por Sadako Ogata, JICA es una organización que trabaja para lograr un tratamiento coordinado de los problemas que enfrentan diferentes países y regiones. Entre los objetivos dispuestos por la asociación para América del Sur están el control de diferencias sociales, estudio y respuesta a problemas ambientales, y la integración y cooperación interregional. JICA trabaja en conjunto con gobiernos locales y ONG para lograr el desarrollo sustentable de las regiones y su consecuente inserción a escala mundial. JICA mantiene oficinas en 100 países alrededor del mundo y su tarea se realiza en 160 países.
- Informe Completo:
Por Flavia Mameli
Fuente: Artemisa Noticias