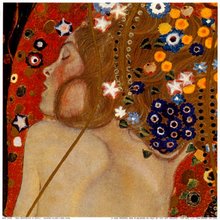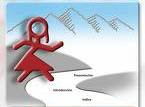#8M2021 Una Constitución con perspectiva de Género para Chile: reivindicación de una inclusión sustancial de las mujeres desde las autonomía. Por @lumiralei @lasdiosas

Créditos: Foto de Marcelo Hernandez/Aton Chile
En los últimos años, las movilizaciones de mujeres y feministas han sido referentes de las demandas de derechos y la agenda pública institucional en Chile y en el mundo (Femenías 2009; Paxton 2008), trayendo consigo la importancia de introducir la diferencia de género en la construcción del Estado (MacKinnon 1989). El desafío principal que dichos movimientos han buscado abordar concierne a la conquista y garantía de derechos para las mujeres en iguales condiciones que sus pares hombres (Jaquette, 2001) porque como dice Freidenberg “sin mujeres no hay democracia” (2015).
Las sistemáticas injusticias sociales que han marcado las diferencias, junto a las deudas pendientes de las democracias en el alcance de la igualdad de género, parece que están llegando a su agotamiento para dar lugar a la real inclusión de las mujeres. Las Constituciones siempre han sido escritas por y para hombres (Arce, Garrido y Suárez-Cao, 2019); tal como ocurrió para las Constituciones chilenas de los años: 1833; 1925 y 1980[1], siendo que las mujeres juegan un rol fundamental en la sociedad en los distintos ámbitos de la vida.
La última Constitución chilena (aún vigente) la cual carece de legitimidad de origen por ser aprobada en Dictadura (Garretón y Garretón, 2010), fue no obstante ratificada por las administraciones gubernamentales del pacto político de la Concertación durante la década de los noventa, caracterizándose por una constante amnesia del reconocimiento de las mujeres, dentro del proceso de la nueva institucionalidad democrática. La nueva institucionalidad democrática contribuyó a negar el papel fundamental que el movimiento de mujeres y feminista tuvo en la lucha contra el régimen de Pinochet que se impuso por la fuerza durante diecisiete años (1973 -1989).
“Las mujeres hemos heredado una historia general y una historia de la política en particular, narrada y construida solamente por hombres, lo que ha supuesto una cierta desviación que nos ha dejado en el silencio e invisibles frente a la historia” (Kirkwood, 1982: 2). Lo que hasta la fecha sigue reforzando la desigualdad de las mujeres en la actual Constitución de 1980 al fundarse ésta en base a “libertades” y no en las garantías de “derechos”. En función de lo anterior surge el objetivo de responder ¿Cómo redactar una Constitución desde una perspectiva de género y qué derechos fundamentales se deben contener para asegurar no sólo la igualdad de hecho en el contenido, sino que sustancial en el ejercicio de las autonomías mujeres?
Tuvieron que pasar treinta años hasta llegar al “estallido social” del 18 de octubre de 2019 para que sean denunciados de forma masiva los constantes abusos e incumplimiento en la satisfacción y garantía de los derechos fundamentales; abusos por lo demás mantenidos y perpetuados bajo el consentimiento de gobiernos democráticos. Es así que el despertar social permitió la caída de la carta de navegación legal, primero a través de los Acuerdos de Paz de 15 de noviembre de 2019 y segundo por medio de la realización de un plebiscito de consulta[2], celebrado ya el pasado 25 de octubre de 2020; dando lugar además a que por medio de la aprobación de la opción “Convención Constituyente” (la cual contempla la inclusión del mecanismo correctivo de repartición de puestos de forma paritaria, Arce, Garrido y Suárez-Cao, 2019) Chile venga a ser el primer país en el mundo en realizar un proceso constituyente conformado totalmente en forma equitativa por mujeres y hombres.
La redacción de la nueva Constitución para Chile consideramos que en términos de representación real y de toma de decisiones, es el segundo hecho más importante en la participación política de las mujeres desde la obtención del sufragio femenino en 1949.
En la gestación de este proceso de transformación, siempre estuvo presente en todos estos años el malestar manifestado en los hitos de las movilizaciones de mujeres y feministas, a través de las masivas convocatorias realizadas cada año en el “día internacional de la mujer” y el “día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer”. Dicha masividad en las movilizaciones fue detonada por el intento de denuncia constante hacía los abusos y desigualdades que por el solo hecho de ser mujer la mitad de la sociedad sufría. Es así que se identifica el punto de partida en el 2008[3] a través del nominado “pildorazo” durante abril de dicho año; hasta llegar al “mayo feminista chileno” en el 2018[4], que posicionó las denuncias sobre el sexismo y la violencia contra las mujeres, en los espacios de educación superior y por supuesto, el último 8 de marzo del presente 2020, que sólo en Santiago convocó a más de 2 millones de personas, con la consigna “Somos históricas”, reflejando el despertar inminente de un movimiento feminista crítico, diverso y consciente de que “nada [puede ser] sin nosotras”.
Las bases constitucionales desde el principio de igualdad y no discriminación por la equidad de género
La Constitución es el principal cuerpo jurídico legal de un país; llamada también Carta Magna o madre de las leyes por su jerarquía de regulación sobre las relaciones de una sociedad, norma en cuanto a: la convivencia social, la organización política, el desarrollo económico, el reconocimiento de las culturas y, la organización administrativa y territorial de un país.
La legislación es el mecanismo formalmente reconocido por el consenso del movimiento de mujeres y feminista, para establecer las normas que regulen las relaciones en un Estado de Derecho a la vez que asegura un marco de derechos fundamentales. Por ello, la adopción, la inclusión y el debido seguimiento de las directrices de los instrumentos de los derechos humanos de las mujeres, resulta imprescindible en el sentido de garantizar el poner fin a la discriminación avanzando hacia la igualdad sustancial (Bareiro, 2017: 8).
Es así que la legislación a nivel internacional establece que será relevante incluir a las mujeres en su diversidad, primordialmente para el ejercicio de una ciudadanía activa[5]; lo que al ratificar Chile la serie de tratados internacionales en la materia obliga a la transformación necesaria de lo que será la nueva Constitución, a través del reconocimiento de un conjunto de principios, garantías, derechos e instituciones, que deben ser consensuados, respetados y asegurados en todos los ámbitos de los derechos universales, y también en la valorización de los espacios de convivencia respecto de lo público y lo privado (Lorenzini, María Eugenia; Martínez, Arlette y Maturana, Camila: 2017; 9 y 10).
En este sentido, la categoría género se instrumentalizará para liberar los espacios absolutos de participación designados en función del sexo de las personas y que, de acuerdo a un mandato de construcción cultural, se han distribuido sobre las realidades de las personas y su quehacer heteronormativo en sociedad, el llamado poder de género (Reyes Housholder y Roque, 2019). Tal como, Joan W. Scott en los setentas da un paso al distinguir al género “como un elemento constitutivo de las relaciones sociales basado en las diferencias percibidas entre los sexos, [...] y un modo primario de significar las relaciones de poder”. Y que, Gerda Lerner, describe “como la definición cultural de la conducta definida como apropiada a los sexos en una sociedad dada en una época dada. Género es una serie de roles culturales, es un disfraz, una máscara, una camisa de fuerza en la que hombres y mujeres bailan su desigual danza” (Cit. María Milagros Rivera Garretas; 1994: 79). Se evidencia que la forma de organización social ha sido dada en torno al poder y, por tanto, será clave en la discusión política del proceso constituyente sentar los pilares legales que materialicen un nuevo pacto social con el fin de que se eleve la categoría de las mujeres, como sujeto político de derechos y se revierta el imperante contrato sexual (Pateman, 1995).
El contrato sexual con el consecuente confinamiento de la mujer al ámbito privado ha sentado las bases de la desigual conformación de los Estados modernos (Pateman, 1995; MacKinnon 1995). En la teoría legal feminista se ha suscrito sobre la subordinación de las mujeres y la dominación de los hombres, en una relación sentada en el orden de objeto/sujeto de derecho como parte de un modelo androcéntrico de las leyes. Frente a dicho androcentrismo es importante adoptar la toma de conciencia de la jerarquización impuesta, para rescatar la experiencia de las mujeres y rever “la autonomía de las leyes impuestas” (Mackinnon, 1995: 84).
Por tanto, uno de los principios que se debe reforzar en la redacción de la nueva Constitución es “la igualdad y no discriminación”, esto es ya que la igualdad dentro del sistema jurídico de Chile se ha solventado acorde a un ordenamiento de las libertades, como lo ampara la aún vigente Constitución de 1980, para afianzar un sistema neoliberal. A pesar de que el Estado de Chile, dentro del marco internacional de derechos humanos, ratificó el Pacto de los derechos civiles y políticos (1972), al igual que el Pacto de los derechos económicos, sociales y culturales, estos fueron entendidos e introducidos de forma amplia en la Constitución Política, en el Artículo 5, inciso 2:
El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.
Para posteriormente, en el Artículo 19 y sus 26 numerales sintetizar los derechos fundamentales y reducir las garantías constitucionales generales, respecto a la fundamentación de dicho principio enunciado, como se plasma en las siguientes tablas sobre el articulado en términos de “derechos” y “libertades”.
- Para leer el texto integro: Aquí
Fuente: El Mostrador
Notas al pie
[1] En Chile, se ha contado con la realización de siete Constituciones Políticas de la República, a partir de su Independencia (1818) a inicios del siglo XIX y como parte de la construcción legitimada de los Estados Modernos. Véase el Documento “Constituciones políticas y Actas constitucionales”, Biblioteca de Congreso Nacional de Chile.
[2] A través de la Ley nº 21.211 de 24 de marzo de 2020, que “Modifica la Carta Fundamental, para permitir la conformación de pactos electorales de independientes y garantizar la paridad de género en las candidaturas para la integración del órgano constituyente que se conforme”.
[3] Convocatoria organizada por el movimiento por la defensa de la anticoncepción de emergencia, ante el fallo del Tribunal Constitucional, sobre el acceso en la administración de los dispositivos de emergencia y el control de la planificación familiar, que venía a reforzar el control sexual y reproductivo de las chilenas, sometido y sancionado con la promulgación de la Ley nº 18.826, que sustituye en el Código Sanitario el art.119 de septiembre de 1989, para establecer que “No podrá ejecutarse ninguna acción cuyo fin sea provocar un aborto”.
[4] Cuyas movilizaciones, desencadenaron la presentación del Proyecto de Ley, Boletín:11750-04 “Sobre acoso sexual en el ámbito académico”, a falta de una ley integral que resguarde el “derecho vivir una libre de violencia” en todos los espacios y que debiera estar fundamentada a nivel constitucional, como derecho.